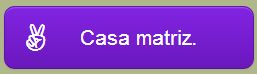Domingo, 27 de noviembre de 2016

Hasta Chaut Htat Gyi me he acercado una mañana de soporífero calor.
Es hermosa la figura de Buda que se representa en la pagoda Chaut Htat Gyi. Tan colosal que ha de ser, metafóricamente, trabajo de las mejores hilanderas por lo delicado de sus formas, ropajes o pestañas. Damisela bajo tul dorado. Refleja unos ojos revestidos de fe y felicidad, traviesos, acordes con esa mueca de sonrisa que solo se da a los íntimos y que convida a olvidar lo mundano. Ni hombre ni mujer, clásico en la iconografía budista birmana. Ensoñador o, al mismo tiempo, melancólico, en neutro, imaginando un próspero futuro que ya se adivina incluso entre los humildes tipos que le limpian los excrementos de las palomas con escobas de cepillo humedecido. Supongo que casi diez años es demasiado tiempo como para que se olviden las formas y hasta los mensajes, media alma despojada tal que piel vieja de pitón madura, pero el gran Buda se me hace presente idéntico a como lo dejé. Y hasta en lo oculto de sus ojos sigue susurrando lo mismo, juro que lo hace. Confidencial, me hunde en sus sombras y me vuelvo a postrar a sus pies, ajeno a unas lágrimas que demasiadas veces en los últimos días han peleado por reencarnarse desde el inframundo del dolor y la soledad. Blandiendo nada más que silencio.
Hasta Chaut Htat Gyi me he acercado una mañana de soporífero calor. Atrás, hacia el norte, quedaron el valle de Mandalay y la estepa de Bagan, con sus climas de noviembre tan templados como agradables, sin los excesos de esos círculos de aureola blanquecina que se nos forman en la ropa a los que tenemos el sudor tirando a ácido. Recordándolo, cariacontecido, el mero hecho de salir a pastar callejeando por este Yangon acelerado, dejar en pausa el suave rumor del aire acondicionado, supuso una apuesta a cara o cruz en la propia decisión. Salió verano. Luego es polvo y monóxido de carbono hecho forma gruesa lo que se pega al pulmón, como en un mal sueño infernal. Me quiero convencer de que mi jodido Yangon no es todavía Bangkok, y los coches se mezclan con bicicletas oxidadas, longyis con vaqueros, camisetas de a céntimo repletas de hollín y agujeros siderales con coches Toyota. Por supuesto que se ama y se odia a partes proporcionales, como a cualquier megalópolis asiática, aunque acaso más lo primero porque es innegable que el viejo Yangon muestra a borbotones retales del ayer, de eso que cada vez cuesta más encontrar en la capital Thai. Y tan es así que basta un minuto de caminar para recordar que sí, que Yangon sigue oliendo más a India que a sudeste asiático. Mucho más. Ni la ausencia de vacas callejeras rompe el sortilegio. Se cuela de súbito el olor a incienso de Bangalore con la polución industrial, y vuelve a palpitar un presentimiento feroz tan arraigado en el espíritu, tan a fondo sellado en el ADN, que uno, inevitablemente, se para en medio de la crujida acera para hacer nada. Solo por el mero hecho de olisquear la patria que lo parió, por saberse en familia, añorado hogar.
Justo antes de llegar a Chaut Htat Gyi, a rebusco de las sombras, a media décima de volver a tropezar con camisetas a secar al sol, herramientas, desperdicios que ya no son bolsas de basura porque alguien los revolvió buscando nutrición, perros famélicos y qué sé yo todo lo que convive en el próximo metro cuadrado que ansío conquistar, otra pagoda se forma sobre una suave loma a mi diestra. Es Nga Htat Gyi, y guarda otro Buda de dimensiones colosales. Ni lo dudo. Me descalzo, resoplo con suavidad y arranco la hilera de escalones que trepan hasta la cima. Nuevo Buda, nueva descarga de calma y súbita confianza en que, desde este mismo punto miserable, ya solo puedo subir. Me arrodillo y dejo pasar el pasado sin ansias de futuro, en la creencia total de que la puta vida me pondrá nuevos deberes en el momento más insospechado, cuando el mañana cobre forma y dimensión temporal. El trémulo susurrar de un monje rasurado como todos, arropado en ígneo butano como todos, me devuelve de la catarsis y, ensimismado, le veo recortado a un metro frente a mí, rodillas al suelo, humillado bajo otra gran figura de ésas que en esta ciudad sin par se han hecho tan comunes como lo profundo de la fe de sus vecinos tras decenios de vicisitudes terribles. En dos mil siete llegó a mi rebufo la revolución azafrán. Más desdichas bajo puño militar de hierro. En dos mil nueve me precedió el ciclón Nargis. Más desdichas bajo desastre natural. En dos mil trece… en dos mil trece creo recordar que nada, pero solo visité Yangon. En dos mil dieciséis lo que diga el resplandeciente Buda que se sienta frente a mí. Siempre hallarán motivo para venerarle. Y pienso, enternecido, que si los habitantes de este país fueran conscientes del mal fario que me acompaña ya me habrían proscrito de por vida. ¿Me ha guiñado un ojo el iluminado de Nga Htat Gyi? Como si lo hubiera hecho. Resoplido de satisfacción.
Nada más que silencio en Chaut Htat Gyi. Reino puro en el que olvidar sinsabores. Llantos secos acompañados de nuevos labios que sellan una oración muda tras párpados cual visillos entornados. Germinan semillas de algo indescifrable pero que al menos me devuelven el resuello del alba. Para lo que para mañana, sea lo que sea que brote de mi nueva costilla, Buda sabrá. Es al salir, cuando me voy a calzar, el momento en que un tipo decide arrodillarse enfrente y empezar a hablarme en birmano. Tres reverencias con las palmas de las manos unidas sobre la frente y ésta postrada hasta tocar el suelo. Con suavidad, una detrás de otra. No entiendo nada porque mi conocimiento de este idioma es nulo, además de que habla como un boxeador en el duodécimo asalto tras haber besado la lona en todos los anteriores. Es el efecto del betel, paan en India. Lo mastican como estimulante, un café a la asiática, pero les adormece los músculos labiales y les deja los dientes igual que si hubieran recibido tantos puñetazos en los piños que no les quedara ni una encía por reventar. Imagina un gangoso borracho, pues tal cual. Luego se levanta y, sin añadir nada más, me mira fijamente hasta alcanzar el reverso de mis ojos, se gira y marcha. Otro caso de circunstancias indescifrables en templo anónimo. Sin provocar lástima o misericordia, tampoco pretendiendo trocar la humillación por dinero. Ausente de codicia, solo eso.
De regreso al frenesí, como el sol sigue picando a rabiar y pese a que aún recuerdo el desayuno, decido comer un bocado en un restaurante, nada ostentoso pero regado de un par de cervezas. Vuela otra billete de diez mil. Me medio sonrío entre sarcástico y violento cuando recuerdo que no hace tanto el billete más grande era de mil kyat, y que no era tan fácil gastarlo. “La revolución azafrán se dio porque el gobierno subió un mil por cien los transportes. En dos mil siete, cuando tú estuviste aquí por primera vez, lo normal era pagar veinte kyat para coger el autobús o un transporte local”, me decía un joven bien aliñado con quien compartí un poco de charla en Nga Htiat Gyi. Por un instante le miro como abuelo cebolleta a vástago recién descarriado. Severo, sí, pero también condescendiente al mismo tiempo. “Progreso, hijo mío, divina miseria”. Pasa el tiempo con mirada en blanco, el plato se enfría y su rostro aguanta en formol. Sus palabras, su mierda de democracia actual tan similar a la nuestra, los dólares turísticos que se trocan por contratos de explotación gasística a occidentales con los mismos por nulos escrúpulos a como gastan sus militares despiadados, similitudes más allá de lo razonable entre Myanmar y España, si yo te contara… “Yo aprendo español, pero me interesa más el hindi”, confidenció al rato. Chico astuto. Unos de vuelta y otros, los indios, de ida. Uno, cinco minutos, hasta quince. Y luego su imagen ya no está. Y luego lo del plato ya se heló. Y luego anhelo el suave acariciar de teclas. Y olvido dónde dejé la mochila. ¿Izquierda, derecha, aquí, allí? Y de pronto arranco, arranco de lo arrasado para saltar un muro de cascotes y galopar vomitando letras que llegan hasta este punto de nuevo texto sin fe. Porque llevo demasiado tiempo en ruta sin nada agradable que invocar. Porque me pesan más las ausencias y añoranzas de víspera que los nuevos mañanas en que animal de futuro volveré a ser. Porque, sobre todo, nunca dejaré de creer que, entre lo triste y lo perdido, mis textos serán mi testamento.
Enlace al reportaje grafico.
Written by David Botas Romero
Visit us at:http://botitasenasia.blogspot.com/
E-Mail:botasmixweb@hotmail.com
Visit us at:http://botitasenasia.blogspot.com/
E-Mail:botasmixweb@hotmail.com