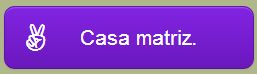Jueves, 4 de mayo de 2017

Cerveza artesana, ¡qué suerte!
Después de tres semanas dando vueltas, idas y venidas en esta Europa oriental desgastada y con poco margen a la sorpresa, tarde o temprano debía acabar en un hostal de mala muerte en el centro de Bratislava. Lo romántico habría sido hacerlo en una escala de un maravilloso crucero por el río Danubio que aquí, como en Budapest, vertebra la capital, pero mi naturaleza no es de esa clase de lujos y me he conformado con un tren expreso que me ha escupido en la estación central de tren a eso del mediodía. Masaje Thai, taberna irlandesa, gatos de madera de Bali, artesanía de China,… Se da un instante en que uno se hastía. Las capitales de Europa tienden a ser un burdo calco unas de otras, y lo peor es que nadie sabe de qué son copias, efecto tan constatable como escasa la duda de que se desnaturalizan bajo el peso de caprichos de importación. En Bratislava sobreviven cuatro fachadas notables de aspecto renacentista, pero es tan pobre su bagaje que los zapadores han socavado todos sus bajos para pervertir su esencia, dotar a los turistas de esos pasatiempos que aquí siempre fueron extraños y obligar a que uno se devane los sesos decidiendo si come en el restaurante mexicano “Los Mexicas” o en el chino ese que muestra lo que asemeja un cacho de la Gran Muralla.
Esto era suponible. Lo imposible era imaginar mejor regreso a Eslovaquia, un país del que guardo un inmejorable recuerdo, ya que me acababan de multar por fumar en el baño del tren. Supongo que me tocó un revisor de lo más celoso. O igual es que le moló mi trasero porque tenía una pluma considerable, y es el tercero de este palo que me toca en la extinta Checoslovaquia. Con franqueza, da para pensar si les seleccionan por su orientación sexual o qué. El caso es que nada más pisar suelo eslovaco, a la altura de Kúty, acababa de devorar un par de pastelitos y una cerveza en la que empleé las últimas monedas de corona que sonaban en mi bolsillo, justo antes de abordar en Brno. Feliz entre volver a pisar un viejo conocido y el efluvio alcohólico, contento, más bien, me escondí en un baño, abrí la ventana y prendí el pitillo. Por supuesto que había un cartel en la puerta que prohibía fumar, y por supuesto que me lo salté a la torera. En un decenio de años y más de un millón de kilómetros viajados nunca tuve problemas. Hasta hoy. Súbitamente se abrió la puerta que había trancado y asomó el revisor. No sé si llegaba a tres caladas consumidas. “La jodimos, a palmar se ha dicho”, mascullé aún abrumado por la vergüenza.
-Está prohibido fumar. Son diez euros de multa-. Lo soltó con voz musicalizada y un deje de nerviosismo, al tiempo que hacía aspavientos girando las muñecas y acababa con gesto de llevarse las manos a la cintura pero con las palmas hacia fuera, dejando ver de qué palo iba. Todo muy femenino pero en exagerado, muy del estilo de estas personas. De repente, lo primero que me vino a la cabeza fue que me las había visto putas para entenderme en inglés con todos los checos con que topé en veinte días de ruta, pero justo el fulano que me tenía que multar parecía recién salido de Oxford con su dicción académica. “Tiene cojones la cosa”, blasfemé en voz baja. Lo segundo, que bien barato me salía. En cualquier otro país me habrían sacudido la cartera a base de bien. Ni tan mal.
Saqué sin vacilar el billete de diez pavos, se lo alargué y recogí el recibo que el tipo acababa de imprimir en su maquinita portátil tipo datáfono. La tinta del sello que decía “pagado” aún estaba húmeda y le temblaba el pulso. Lo mejor vino entonces. Se me acercó a un palmo, más relajado y amistoso, pulsó el botón de descarga de agua de la taza por la que se escapó la colilla recién botada,… ¡¡¡y me dijo que ya podía fumar!!! Perdón. “Sí. Ahora ya puedes fumar, ya tienes mi recibo de multa y ahora ya puedes fumar”, se giró, cerró la puerta y trancó el pestillo desde el exterior con su llave especial. Apurando el último tiro de un nuevo pitillo, aturdido y avergonzado con lo sucedido, la voz de megafonía tronó que llegábamos a Bratislava.
La señora que lleva la pensión está al borde de la taquicardia cuando acerco el hocico hasta sus dominios. No mide más de uno cincuenta y ronda los noventa kilos. Se apilan a su lado las bolsas con ropa de cama usada y me dedica una sonrisa. Dobri den. Tienen un punto más acorde con nuestra manera de ser los eslovacos, seguro. Sea su mezcla o que es posible encontrar teces agitanadas en cualquier esquina, lo cierto es que tienen un carácter más latino y abierto. Luego la habitación no pasa de cuchitril, con ronchones de humedad como líquenes en las paredes que cierran los seis metros cuadrados de aquello, pero el edredón tiene pinta de bueno y no se ven pelusillas de polvo en las esquinas, junto a los rodapiés, ni en el baño. “En peores garitas hemos hecho guardia”.
Y nada más por aquí o por allá. Bratislava se resume en un sitio en el que no hay nada que buscar detrás del tipo que señala a la luna. Lo digo porque no es la primera vez que comento el símil que se da en estas ciudades con tanto reclamo turístico. A saber, aquí se observan tres tipos de viajeros: los que miran lo que apunta el dedo y deciden recorrer los lugares que alguien les ha señalado o han leído en equis revista o Internet, y hasta ahí; los más estúpidos que se quedan en el dedo como dogma dictado por un guía y, sencillamente, creen que con lo que les han mostrado y contado en su grupillo ya conocen la ciudad a fondo; y, por último, los que se empeñan en buscar qué queda a la espalda del tipo que señala. En el centro de Bratislava, sin embargo, no hay mucho que buscar, no hay ninguna espalda en la que mirar porque todo se reduce a lo de escaso interés que se presenta a tus ojos. A eso y a lo citado anteriormente, pero para disfrutar de sucedáneos es mucho más apetecible viajar a Tailandia, Irlanda o Indonesia. Aun así lo intenté y, en apenas una hora, acabé de vuelta en un monasterio reconvertido en cervecería, tecleando mientras a mi lado un molino no dejaba de moler cebada junto a unas inmensas cubas de acero. Cerveza artesana, ¡qué suerte! De hecho aquí sigo hasta que vaya a dormir y mañana parta a Rumanía porque, con el paso de las horas, he comprendido que igual ésta sí es la única arista disfrutable a la espalda de Bratislava.
Enlace al reportaje grafico.