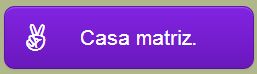Lunes, 18 de septiembre de 2017

[dropcap]E[/dropcap]n Leh los perros podrían llamarse Tarzán por lo tupido de sus melenas. Ni uno ralo. Y otro tanto sucede con las escasas vacas que pululan por las calles al abrigo de las sombras en horas diurnas. Las casas son de adobe revocado de barro o cal. Son de planta baja, como si esto fuera un lugar azotado por los terremotos con frecuencia, y se apiñan todas en escasos núcleos poblaciones junto a la vega del río Indo, único terreno fértil entre tanto solar y desolación de montañas peladas que lo rodean. Asemeja a Atacama por aquello de ser un desierto de altura, desnudo de vegetación. Cuando el avión desde Srinagar descendió todo se hizo páramo ocre rodeado de montañas donde el único colorido lo daba el monasterio de Spituk. Eso es Leh, Ladakh por extensión.
Es la tercera vez que se cuela una vaca dentro del jardín de la pensión donde me alojo, y apenas llevo unas horas aquí. Allí rumia lo que puede antes de que el tibetano que regenta el lugar la saque con suavidad, con suaves silbidos y ligeros aspavientos de brazos. El forraje aquí es oro, y hay que sacarlo de donde sea. La madre del tipo, abuela septuagenaria, asoma a ratos con el clásico vestido-falda de las tibetanas y un mala de 108 cuentas que sus dedos van recorriendo con calma y firmeza, al tiempo que musita lo que supongo son plegarias. Todas las tibetanas tienen la piel tersa, pulida por el aire gélido de su perenne invierno, y unos mofletes hinchados y rosados, como pintados con colorete. A veces trenzan sus canas, casi siempre las recogen en una cola de caballo. La sonrisa debe venir de serie también.
Aparte de por esa poderosa naturaleza que asombra en panorámicas de impresión, los monasterios budistas son la principal atracción. Se sitúan en la cresta de montañas, siempre en equilibrios imposibles. Dentro los monjes charlan quedamente y las coloridas estatuas del panteón budista vajrayana sorprenden por dimensiones y colorido. Sus ojos son profundos e intensos, de monjes y dioses, pero también curiosos y cálidos. Los temibles guardianes de los santuarios apareen pintados por doquier, con sus fauces abiertas, sedientas de sangre, y contrastan con delicadas figuras de la diosa Tara, blanca o verde, que trasladan sosiego solo con su presencia etérea.
Las licorerías de este estado son como una reunión de sospechosos con antecedentes. En Srinagar me acerqué la primera tarde a por una cerveza y allí aguardé cola entre militares y hombres alcoholizados hasta la médula. Compraban licor de tres pelas, matarratas a granel. Y en Leh es igual, solo que cambiando urdus por tibetanos. Independientemente de la raza, el alcohol castiga por igual. En Leh los tipos huesudos parecen ser más ordenados a la hora de esperar su ración, pero su constitución y lo duro de vivir en este clima, a esta altura, provoca que los estragos de su dependencia sean más visibles y agresivos. Rostros cadavéricos, torsos doblados, dientes picados, hablar entrecortado, temblores,…
Tres días he estado purgando penas por la tensión acumulada, retorcido de dolor en la tripa, hasta que ayer, camino de Lamayuru, empecé a llorar recordando a mi padre. Bálsamo inmediato. En silencio, sintiendo cómo las lágrimas resbalaban mientras escudriñaba la ventanilla a mi izquierda haciéndome el despistado. Tan cerca del cielo, a través del paso de Fotu La, con el mundo sometido en el abismo ante mis pies que es solo un reflejo de tus entrañas. India te lleva al extremo de mil maneras, y en el momento más insospechado te recuerda que eres su presa, la fatiga tu tasa a pagar y las lágrimas por el recuerdo de lo perdido, de la ausencia, la más preciada enseñanza. Los muertos siempre acompañan, da igual que no salgas de tu entorno o que te escapes hasta el otro extremo del planeta, pero en India, de algún modo, es más fácil llorar y lamentar su añoranza. De súbito veía a mi padre regando en la huerta, cogiendo manzanilla conmigo en el Bardal, limpiando garbanzos o subiendo la cuesta del repetidor con su puro, meditativo. Y luego a mi madre caída en la calle Luis Cordero de Cuenca una tarde de noviembre, ya fallecida, dejando definitivamente atrás a Machu Pichu, Iguazú, Angkor o esta India que tanto adoraba. A su marido e hijos. Venían a recordarme que yo soy su herencia y su recuerdo, y su recorrido vital mi más preciado viaje. Que esto de viajar no deja de ser un pasatiempo porque lo verdaderamente importante se lo llevaron ellos y ahora, en espíritu, me lo devuelven a cuenta gotas hechas lágrimas saladas que no dejan de manar. Vienen conmigo sus espíritus tanto como mi llanto les honra y recuerda, y Lamayuru, allí al fondo, será solo otra estación donde brillen otro par de mechas sobre manteca de yak. De repente, ya no importa si bello o feo, si inmenso o humilde, solo es otra nueva excusa para calmar y alimentar al espíritu de los que me sostienen desde la otra orilla.
Aún hoy, mientras trataba de escribir estas líneas, les veía tan vívidamente como ayer porque en Leh los muertos vienen conmigo. Y acaso el único antídoto al dolor de su ausencia haya sido subir al templo, poner una vela, y agradecerles el esfuerzo de haberme criado y haberme permitido rascar las nubes y maravillarme otro día más frente a este planeta, tal y como haré mañana en el valle de Nubra, pasado en el lago Pangong y después Dios sabe dónde. Cuando los ecos de la plegaria han dejado de resonar, cuando todos se arrodillan ante el lama que les da su bendición posando con levedad el reverso de la mano diestra en su cabeza, mientras otros fieles no dejan de girar las ruedas de oración circundando el templo en el sentido de las agujas del reloj, entonces los últimos rayos de sol arrancan brillos al dorado del tejado del gompa, las lágrimas se secan al calor irradiado y un nuevo viajero, un nuevo hijo, vuelve a nacer en Leh.