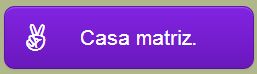Jueves, 8 de agosto de 2013

Penang
Hay veces en que un viajero cree que todo va demasiado rápido, que no acaba de encontrar su lugar en el destino, que el alma se le ha escapado, que la agonía habita en él. Tiende a caminar acelerado, con ritmo desacompasado, sin rumbo o, aun con rumbo, entristecido. Cree que, por la piel del sudeste asiático, se le va la vida y la pasión en cada ardiente bocanada. Terriblemente angustiado. Camina por las calles como si fuera presa del pánico, aquejado de una taquicardia feroz, buscando un algo que frene su desazón y nerviosismo. Nada de lo que ve le reconforta y, si para en un garito a tomarse un trago y un poco de tiempo, a los cinco minutos vuelve a echarse a andar porque eso tampoco le satisface. Y anda, y anda, y no deja de andar. En realidad creo que todo el mundo ha pasado, en mayor o menor número de ocasiones, por esa situación. Seguro que no es algo exclusivo de viajeros.
Mas hay veces en que, aquí, en estos recodos asiáticos, cuando esto no es generado íntimamente por el viajero, lisa y llanamente es el lugar el que lo produce; aunque tú te hubieras jurado al despertar que hoy no había lugar a ese tipo de sensaciones. A muchos, sin ir más lejos, nos sucede así en las grandes capitales: Delhi, Bangkok, Kuala Lumpur… Todos ellos son lugares en que, en más de una ocasión, hemos tenido que sucumbir a este cúmulo de sensaciones que incomoda. Sea por la polución, por la cantidad de seres grises con los que te topas y de los que jamás llegarás a saber nada, por el frenesí inherente a restaurantes, metros, taxis… Todo provoca una angustia, una melancolía de la que no es fácil desprenderse. Pero luego hay momentos, los que más, en que es todo lo contrario. Uno adora estar sentado viendo la luna correr sobre el cielo estrellado, el movimiento forzado de las sombras a tenor del pendular del sol, el echar tres horas de visita en un museo que se podría resumir en treinta minutos, el quedarse adormilado bajo un ventilador con una cerveza en la mano, olvidadizo de la más elemental noción de tiempo. Y, por supuesto, hay lugares que invitan a ello por la propia alma que las envuelve, por su somnolienta atmósfera, por sus gentes de humilde amabilidad o porque, sin más, están dotadas de un aura terriblemente amistosa para con los extranjeros que arriban a sus entrañas. Georgetown, Penang como es comúnmente conocida, es una de ellas.
Cuando el bus me escupe en un lugar desconocido, a eso de las cinco de la mañana, aún luce un cielo negruzco y pesado que amenaza lluvia. La gente que bajó conmigo se evapora y solo quedamos un taxista cano, con aspecto deslavazado, y yo. Eso, por descontado, juega a mi favor, así que saco el paquete de tabaco donde apunté el nombre y la dirección de una pensión y se lo enseño. Lo anoté en la estación de buses de Melaka de donde partí hacía una eternidad de siete horas. Cuando no hay ningún mapa, ni ninguna entrada gastada, ni ningún ticket de bus o tren rasgado, ni nada sobre lo que escribir, siempre queda el recurso del paquete de tabaco.
-Eso son veinticinco ringgits pero al ser esta hora hay una tasa nocturna de cinco ringgits. En total serán treinta ringgits-. Dice convencido.
-Eso es demasiado. Yo solo puedo pagar veinte-. Echo una mirada discreta en derredor para que él sea consciente de que soy yo quien tiene la sartén por el mango, que estamos solos y que alguien con mi aspecto demacrado y bajo de fondos puede, perfectamente, esperar una hora para subvencionarse la comida del día. Soy consciente de que la tarifa son veinticinco, pero la nocturnidad y la soledad, esta vez, juegan a mi favor. -En todo caso, yo puedo esperar a que empiecen los buses urbanos en una hora y tú puedes esperar a que venga otro bus de quién sabe dónde-. Dejo caer del mismo modo que lo hizo el taxista de Melaka conmigo. Jaque mate.
…
En otro momento, culebreando por las sombras, me arrimé a ver el centro de Penang. Pasé por un sencillo templo hindú, un par de iglesias baptistas, un puñado de mezquitas y por decenas de templos chinos. Aparentemente Penang, como Melaka, se resumía en un sincretismo religioso exacerbado y, vista su ecléctica población, no era de extrañar. Uno de los templos, llamado Koo Konsi, atrajo poderosamente mi atención. Lo peculiar en Penang es que algunos de estos templos pertenecían a familias poderosas que sufragaban su creación. Eran familias de expatriados, de gentes que provenían de Guandong o Fujian porque éstas han sido, a lo largo de la historia, las provincias de mayor emigración en el gran dragón asiático. Tal y como sucede en España con los gallegos. Siempre creí falso el famoso dicho de que los chinos, como los judíos, eran mercaderes. Lo atribuía a un defecto de envidia, de un falso sentimiento de superioridad histórico de los occidentales para con los orientales. Pero en Penang, pensándolo bien y viendo lo magnífico de algunos ejemplos religiosos, dejé de tenerlo claro. Había hecho falta mucho dinero para construir semejantes bellezas, y éste no se consigue poniendo ladrillos, trabajando el campo o tallando madera; se consigue mercadeando con los productos de los que ponen ladrillos, trabajan el campo, o tallan madera. El que lo crea y lo vende por uno, gana uno, pero el que lo compra por uno y lo vende por cuatro, gana tres. Los chinos de Penang, a la vista estaba, se tenían que haber dedicado al comercio con total seguridad. Y además con un éxito abrumador.
Koo Khonsi, volviendo al templo, es un pastiche de color que asombra no por sus dimensiones, sino por lo hermoso aunque recargado. Linternas de colores, aleros rematados con espléndidos dragones, columnas talladas hasta el tuétano, y toda la consiguiente parafernalia bañada con vapores de incienso. Es un encuadre y una foto perfecta. Lo llaman la perla de Penang, y razón no les falta. El palacio del sultán en Melaka, y este templo en Penang, se bastan para dar por buena una visita a las ciudades coloniales de Malasia. Y Koo Khonsi no sorprende por ser uno más, acaso más grande o lucido que los demás. Lo hace porque en él todo es original y todo llama a un esplendor inédito en otros santuarios. Las columnas son únicas, los adornos son únicos, los hastiales son únicos, las pinturas son únicas… Y todos de una belleza intensa, incluso el hermoso museo adosado en la parte inferior del mismo, dedicado a glosar las generaciones de la familia creadora de templo y hasta la aparición de éste como decorado en una película de Hollywood como “Ana y el rey”, es único y sin similar equiparable en la ciudad.
Todos los mochileros y la fauna que pulula alrededor de estos se hallaban cerquita de mi pensión, en Lebuh Chulia, una calle de unas centenas de metros que recorre un pedazo del centro de la ciudad. Lo descubrí una mañana mientras paseaba hacia la zona colonial. Allí vivían todos alebrados en casas y pensiones por cuyas fachadas, algunas de madera ajada, corría la mugre a la vez que lucían tenues letreros a cada cual más cochambroso. También estaban allí los expatriados en busca de nuevo visado tailandés, con su aspecto tristón y sombrío, caminando en solitario, alicaídos por el dolor que les debe de provocar el destierro temporal en Penang, lejos del cariño de alguna chica de barra de bar en Bangkok, Chiang Mai, o cualquier playa del sur. Dan una imagen francamente peculiar porque toman café, solos, comen, solos, cenan, solos… y observan, no escriben cartas, ni leen periódicos o charlan con el camarero. No, que va. Ellos solo observan, sentados en cualquier rincón de todos los bares. No dejan de observar con esa mirada que abruma e hipnotiza a partes iguales. Es fácil identificarlos, todos superan el medio siglo más que de sobra y visten igual, como si fuesen geeks de Tokio, barrenderos o trabajadores de un astillero. Llevan bermudas que parecen de pana, unicolor y generalmente negras, en absurda conjunción con chanclas y calcetines de lana, de esos de cuadritos escoceses. La camiseta suele ser más colorida, bueno, un poco más que el pantalón al menos, y en ocasiones les gusta adornarse con gafas oscuras y sombreros o gorras de lo más variopinto. Y siempre, siempre, les verás en solitario dando la sensación de espectros que pululan por las sombras, sin alma.
Paré a echar una cerveza, bien helada ya que esto de barrio chino tiene poco, entre unos puestos de cambistas de dinero. Uno siempre sabe que está en el sudeste asiático insular, en Malasia, Indonesia o Filipinas, porque siempre hay un cambista de dinero a menos de una centena de metros. De mientras bebía, ojeaba apuntes y fotocopias sobre la corta pero intensa historia de Penang.
…
Cuando paro a repostar un poco de sólido y líquido, lo hago en un puesto chino del barrio indio. No tenía la menor idea de dónde estaba pero, mirando en derredor, lucían por doquier los puestos callejeros con imágenes de Shiva, Shakti, Khrisna y toda la retahíla de dioses hindúes. El olor a pachuli lo inundaba todo y la gente, más oscura de lo normal, caminaba despreocupada o ajetreada, en una escena típica de lunes a primera hora de la tarde. La deducción era obvia. Súbitamente, mientras comía, el cielo se cerró y empezaron a oírse rumores de tormenta. Se levantó una brisa fresca y la gente, despertada por una descarga electrificada del mismo modo que si alguien les hubiera insuflado un halo de angustia, corría por las esquinas. La lluvia no tardó en llegar, la gente se piró de las mesas, presa del mismo acelerón repentino, y nos quedamos el tipo que cocinaba y yo.
-Así que español, ¿no?-. Suelta el hombre, acercándose una silla y colocándose a mi lado. Fumaba un cigarrillo liado a mano que desprendía un aroma dulzón. –Y tú, ¿corres los toros?, ¿sabes bailar eso típico de allí?-. Empieza a gesticular moviendo las manos como si tocara unas castañuelas. Le explicó que no, que eso es del sur y yo del norte. Que a mí me gustaría verlo en persona, pero que lo hago por la tele porque donde yo habito eso no es lo habitual. Las gafas se nos empiezan a empañar a ambos, por la condensación del golpe de humedad instantáneo, y su frote cadencioso y contemplativo regala la mejor excusa para cerrar un tema bruñido en tópicos.
Pienso que todo es hermoso y relajado, que Penang ha supuesto un bello descubrimiento, que tampoco me apetecería tanto llegar a Tailandia de no ser por la caro de Penang y que, como siempre que se aproxima la hora de decir “hasta pronto” a un destino, la nostalgia me corroe el alma. Sin darme cuenta pasaron las horas allí a ratos de charla, a ratos de escritura, a ratos de tragos y cigarrito. Relajado. La noche caía lentamente y fuera, cada vez de modo más intenso, seguía lloviendo a mares.
P.S. De relax, de Agosto que invita a gintonics y a escribir, a trazar borradores de un Myanmar y una China que, uffff, cuánto tardan en llegar. El blog, una vez que en unos días remate y comparta el segundo vídeo de Tierras Eslavas, se aproxima a un parón necesario de varias semanas para, ya sabéis, coger carrerilla y fuerzas ante un periodo de mediados de Octubre a finales de Enero que hay que tallar con maza y cincel.