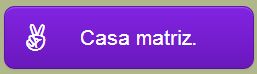Jueves, 31 de octubre de 2013
Total, que me sobraba un día por la fuga antes de lo previsto de Wuyishan. De este modo, triste esclavo de la memoria que es uno, la cercanía del condado de Wuyuan resultaba demasiado tentadora como para no darme una vuelta y descubrir otro par de pueblitos, al igual que hiciera en 2010 con Wangkou y Xiao Likeng. Esta vez no hubo necesidad de moneda al aire para marcar mi destino, tal y como me sucedió con Phetchaburi, en Tailandia, hacía un año. Esta vez tenía claro dónde quería ver salir el sol y Luotiancun, mi teórica siguiente parada, podía esperar. Así que embarqué rumbo de regreso a Shangrao, como escala, mientras pensaba por qué demonios no podré ser yo como todos esos coleccionistas de visados que afirman, ufanamente, que regresar a los sitios es desperdiciar el tiempo. Ilusos de matriz incapaces de rascar un ápice de lo que se esconde tras las gentes de sus instantáneas. ¿Acaso existe algo más hermoso que el reencuentro con la misma sociedad que te nutrió y cuidó en el pasado? ¿Y qué decir de las mini-sociedades rurales donde el contacto se estrecha hasta el infinito? Verme de nuevo en Xiao Likeng se acababa de convertir, merced a viajar sin ataduras, en una droga demasiado potente para mi concepto ya no de viaje, sino de existencia.
Una vez en el bus desde la zona de hoteles a la estación de Wuyishan me tocó devolver la moneda en forma de dos yuanes. Todo en esta vida gira, y se pasa por todas las situaciones antes o después, solo hay que saber entender con humildad el rol que corresponde a cada momento. El caso es que se subió al bus un anciano demacrado, con aspecto de agonía perpetua, de pelo cano, castaños ojos acuosos y rostro cuarteado por unas arrugas profundas como grietas, anchas como surcos; se sentó y pasó una tarjeta monedero por un lector que, automáticamente, empezó a pitar de modo insistente la ausencia de saldo. El conductor paró en el arcén y comenzó a gritar al abuelo quien, abrumado, agachó la cabeza presa de la humillación. El resto del pasaje guardaba un sepulcral silencio, con seguridad abochornados por la escena. No entendía el porqué de aquella actitud ya que, si por algo destaca China como sociedad, es por el respeto absoluto a sus mayores, pero ahí tenía opción de devolver a Wuyishan parte de lo regalado, de poder partir en paz sin deber nada a nadie. Metí la mano al bolsillo, saqué dos billetes de un yuan que dejé caer en el poste monedero (en muchos buses internos de ciudades chinas no existe el concepto de revisor, sencillamente uno que viaja sin tarjeta electrónica deja caer el importe en estos postes, con una abertura un poco más ancha que la de una hucha, y tira millas), miré al conductor y señalé al anciano. Deuda saldada para el anciano y para mí. El conductor me miró con aspecto entre sorprendido y confuso, cerró súbitamente la boca, desembragó en segunda y partió la tartana renqueando. Se velarán las fotos, se pudrirán los vídeos, pero quedará el recuerdo de cómo una pareja de aldeanos pagaron mi peaje y cómo, apenas un día después, hube de devolver el favor a otro anónimo. Eso, la solidaridad mutua por nimia que sea, es lo que forja una ruta en cualquier latitud, el mejor viaje.
Ya en la reluciente estación de buses Wuyuan nada recuerda a lo que yo conocía. Toda la zona ha cobrado un auge desmedido, rodeada por edificios impecables que han brotado como setas, reforzando esa tristemente conocida sensación de burbuja inmobiliaria de difícil cálculo en su eclosión dados los mil trescientos millones de seres que cohabitan el país de las cinco estrellas gualdas. El día que esto reviente, lo sucedido en España serán fuegos de artificio en comparación, pienso resignado. Nada más salir, buscavidas persistentes revoloteaban en torno mío ofreciéndome transporte y alojamiento en una especie de Kuta en miniatura. Todos vociferan el nombre de una calle que había leído en la guía LP, acaso destino predilecto de espíritus con poco afán de aventura. Alucino en colores con la situación pero, sencillamente, un letrero de hotel se ilumina a mi derecha dándome el refugio perfecto. Setenta yuanes que hubiera pagado a gusto ya no por la habitación o el internet inalámbrico, sino por el mero hecho de no tener que pegarme con la jauría que se arremolinaba a pocos metros. Y de no tener que acabar en la dichosa calle, mejor ni hablo.
En el condado, fuera del hormigón, brilla una magia dispersa, desparramada por los rincones. Es aquí, en los alrededores de la ciudad, donde parece que el tiempo pasó de largo, que se perdió esta estación, y ahí radica su esencia porque muchos de los pueblitos del área aún permiten paladear con orgullo una China de a ras de suelo que en Wuyuan capital fue fagocitada en un santiamén. Quizás eso es lo que piden sus habitantes en gritos mudos, ser descubiertos, ser levemente contaminados por un mundo voraz a cuenta gotas de tres años. O igual es solo que yo lo prefiero entender así. Aquí la vida transcurre tranquila, entre acequias y riachuelos donde el agua acaricia, puliendo los riscos, y parece querer saludar a cada puente centenario con su latir pausado. Los perros dormitan en sombras, los críos pedalean en bicis oxidadas donde los cambios son pura quimera, los ancianos se arman de horcas o rastrillos para aventar o extender al sol la simiente, las respectivas enjuagan la colada entre conversaciones preñadas de sonrisas… Wuyuan, tal y como lo recordaba, aún no pereció. Aquí todo vale lo que cuesta, sin artefactos ni artimañas; y los seres lo son por lo que cuentan, no por lo que atesoran en bienes materiales. Aquí las sociedades aún se rigen por leyes puramente humanas, enraizadas en el acervo generacional, y por valores que deberían hacernos enrojecer de vergüenza por no entender, por haber dejado morir en el olvido su profundidad. Solo por ello, volver a pasear por el condado de Wuyuan tres años después me hizo volver a ser el tipo más feliz sobre la faz de la tierra. Aunque solo fuera por unas horas.
Paseé por Qinghua, Sixi y Yancun, admirando los claustros de decenas de casas, moradas de antiguos prósperos mercaderes, impregnándome de un estilo arquitectónico, el Huizhou, que me tiene hechizado. A mediodía me quedaba tiempo para la visita estrella: el regreso a Xiao Likeng. Igual a como lo dejé. Han montado una callejuela artificial en la entrada al pueblo y poderosas vigas sustentan una autopista elevada, pero el resto, lo realmente valioso que son sus gentes, ni se han despeinado tras tres años. Allí aguardaban los ancianos de chaqueta añil y gorra calada en el mismo color. Eché un par de cervezas y disfruté del momento porque poco podía imaginar el carrusel que me esperaba en las siguientes horas…
Tenía entendido que el último bus a Nanchang salía a las cinco de Wuyuan capital y para las cuatro aún andaba callejeando por Xiao Likeng, convencido de que no había problema aparente porque en bus local apenas hay veinte minutos entre ambas. El primer contratiempo surgió en que, a la salida de Xiao Likeng, no había motoristas ni buses públicos, solo esos ubicuos buses de turistas chinos en turoperador. Esperé un rato chequeando nervioso el reloj a cada minuto, esperando algún tipo de transporte, hasta que no me quedaron más huevos que parar al frutero, que volvía en su camioneta después de una jornada de venta. Era un chaval joven, lampiño como sus congéneres de nación, con una sonrisa permanente quien, ni corto ni perezoso, apiló unas cuantas barcas de fruta para hacerme un hueco, bajó la cartola posterior y me indicó que subiera. Genial, difícil imaginar modo más elegante de moverme por el condado de Wuyuan. El tío resultó ser un fitipaldi de cuidado y, en más de un par de ocasiones, me vi lanzado de un lado a otro del remolque mientras aprovechaba para hincar el diente a unas mandarinas que por aquí son toda una delicia y que bailaban de lado a lado con cada golpe de volante. Una vez que paró en el centro de Wuyuan le extendí un billete de diez yuanes, le pedí media docena de naranjas gordas -las pequeñas me habían parecido demasiado dulces- que guardé en la mochila para más tarde, y ambos nos despedimos con una sonrisa y un “xie, xie” mutuo.
Pero así solo había solucionado medio problema porque todavía tenía que llegar a la estación, situada en unas afueras a las que llegué, cardiaco, a las cinco menos cinco ya que el motorista que me llevaba de paquete se había perdido en el trayecto. No importaba, volaron otros diez yuanes pero yo estaba a tiempo. Entré a toda leche a la estación y… no había billetes. La jodimos, tía Paca. La madre que me echó. Había estado allí a primera hora de la mañana, abordando el bus a Qinghua, y no había tenido la previsión de sacar el ticket. Todo confiado y feliz que estaba. En realidad a veces tengo la sensación de que sigo siendo un novato de cojones. Saco el mapa de la provincia de Jiangxi del baúl de la memoria y, mentalmente, localizo una escala, una ciudad importante que me pueda ir acercando a Nanchang. ¡Claro, Jingdezhen! Es una ciudad grande, aunque llegue allí a las seis y media no debería tener problemas para encontrar un bus a Nanchang, pienso convencido. Pregunto a la oficinista y, ¡bingo!, me confirma que sale uno en cinco minutos. Recojo la maleta del hotel y me piro corriendo a subirme a un bus que ya se marchaba.
Mas el conductor del bus a Jingdezhen, como sucede con la mayoría de sus colegas, no debía tener muy claro el concepto de estación de autobuses por lo que, una vez en la periferia de Jingdezhen, el tío nos expulsó a la docena de viajeros donde le salió de los mismísimos, que resultó ser donde Cristo perdió el gorro. Aquello estaba todo a oscuras, allí no había ni buses, ni estación, ni gaitas, y solo el frenesí inherente a estos ciudadanos, todo el día con prisas y correteando como hormigas de un lado para otro, me recordaba que al menos no estaba perdido en una tupida jungla tropical. Y lo hacían a base de empujones mientras yo, absorto, me decidía entre mandar al gorro Luotiancun y quedarme allí a dormir o seguir perseverando en llegar a Nanchang. Y en esas estaba cuando un tipo que paseaba por allí comenzó a dar voces. ¿Ha dicho Nanchang? Me arrimo al notas y, cuando aún no he terminado de pronunciar Nanchang, agarra mi maleta, la tira al maletero de un coche y de un empujón me lanza al asiento trasero donde esperaban otros dos fulanos, y en los asientos delanteros otros dos. Cojonudo, ya estamos todos. “Ah, claro”, pienso convencido, “este será el que nos lleva a la estación de donde salen los buses a Nanchang. Por eso el bruto ese gritaba lo de Nanchang”. Y el taxi, que resulta que era un taxi, avanza uno, dos, tres, y sigue avanzando, cinco, diez kilómetros… El taxista comenta algo con uno de los fulanos y baja la bandera del taxímetro que empieza a correr. No entiendo nada. Le toco en el hombro al chaval que conducía. ¿Y la estación? Me enseña su licencia de taxista. Sí, eso ya lo he deducido por mí mismo. ¿Y la estación? No, no, no estación. Vamos todos a Nanchang. La madre que me parió. Y ya no tiene solución. Me abrocho el cinturón después de pasarme al asiento delantero porque, al parecer, debo ser muy ancho para compartir asiento trasero con dos chinos esmirriados, y empiezo a pensar la bancarrota que acabo de montar. Y cada kilómetro el peso de la irresponsabilidad de no haber sacado el jodido billete a primera hora me azotaba con mayor fuste. Entre eso y la música tecno a toda caña de este otro conductor que trataba de emular a Alonso, tuve tiempo de murmurar todos los juramentos habidos y por haber.
Una vez en Nanchang, ya de noche cerrada, el taxímetro escupe cerca de 600 yuanes. Bueno, entre cuatro a ciento cincuenta. Pierdo un pico pero gano tiempo para Luotiancun, me digo más animado. “Y a ti, ¿Dónde te dejo?” me comenta el conductor. Hombre, pues puedes hacer como los de los buses y tirarme aquí mismo, pienso resignado. Le digo, a duras penas, que busco un hotel, que me lleve a la estación de buses… a cualquier estación de buses. Y el tipo empieza a farfullar muchas palabras de entre las que capto “sichesan meio binguan” (la estación no tiene hoteles). Empiezo a estar más que harto y noto cómo el odiómetro a lo chino ha subido ya demasiados enteros en un día. Que me deje donde le apetezca. ¿Qué te doy? Saco un par de billetes rojos de cien y el tío que no se cuanto. Que me lo repitas. Que no se cuanto… Le señalo, encabronado, el móvil. Teclear y los números los sabes, ¿verdad? 80 yuanes. No doy crédito, acabo de descubrir la inversión del siglo. Ciento setenta kilómetros por autopista de peaje y por apenas diez euros… ¡y sin necesidad de enseñar el carnet de estudiante! Recojo las vueltas, saco la maleta y me las piro a toda leche no sea que el joven se dé cuenta de que se ha olvidado un uno por delante. Y con todo lo grande que es Nanchang, tiene cojones la cosa, el tío me acaba dejando a dos calles de una estación que me es señalada por un anciano al que le enseño el pliego de papel donde otro fulano me escribió “estación de autobuses” en chino. Así, exhausto, cabreado conmigo y con el mundo, acabo tirado en una pocilga de baño compartido y paredes como de poliestireno que me dejan en cincuenta yuanes. Sin siquiera desvestirme, me tiro en el catre y antes de chascar los dedos estoy roncando. Feliz cumpleaños.
P.S. Lo de hoy y más fotos (hoy me ha tocado conexión a carbón), para otro día… Gracias por las felicitaciones por aquí o por el caralibro. Es una gozada seguir cumpliendo veintipocos…