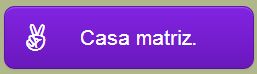Viernes, 7 de noviembre de 2014
¿Dónde demonios anda la luna? El taxi avanza veloz entre farolas dispersas, espectros anaranjados que se adivinan de soslayo, hacia una masa ígnea que asoma encerrada bajo una cúpula de cieno: Quito. Por encima, el manto azabache ha sumergido las perlitas diminutas y la luna en su infinita negrura y noto que mi deseo, a la par que mi resuello, también sucumbe en el agujero negro de una primera noche ecuatoriana a una altitud próxima a los tres mil metros.
En realidad yo, pitillo y volutas en la diestra, tamborileo en la siniestra, vista al frente, voy meditando más las circunstancias del taxista que otra cosa, y lo hago porque Mario, se mire como se mire, no puede ser un nombre de ecuatoriano. ¿Un ecuatoriano llamado Mario? Imposible. Germán Gabriel, Pedro Alejandro y otros muchos compuestos sonarían de un modo veraz y rotundo, sonarían a este continente, pero Mario, un simple Mario, desde luego yo no lo puedo imaginar en ninguna telenovela (ni en sus rótulos finales) y menos en un taxista. Vuelvo a mirarle con fijeza mientras él, a lo suyo, maneja con la cabeza gacha y los ojos perdidos en una carretera que parece hipnotizarle a través de los radios del volante. Midiendo apenas metro y medio, y pese al cojín del asiento, tiene su punto de involuntaria vis cómica cuando los baches y badenes lo agitan. Pero no, pinta de embaucador y mentiroso de seguro que no tiene. El tipo es cejijunto y lampiño, extraña mezcla, piel arrugada y unas ridículas gafas de pasta roja que se amarran en torpe equilibrio sobre su nariz. Hasta ahí lo obvio, porque Mario, por encima de todo, es un charlatán con temas de conversación que abarcan desde marcianitos y el más allá hasta la esbelta figura de la dueña del supermercado en el que trabajaba su hija. Y yo solo le dejo escupir su letanía con fingido interés porque, en el fondo, lo que más aprecio al pisar un país nuevo es escuchar cómo suena su silencio y, especialmente en un día como ése, observar fijamente la luna. ¿Dónde demonios andará?
Surcando la periferia de Quito me convenzo de que, efectivamente, muchos de aquellos holandeses del diecisiete que empezaron a edificar su Nueva Ámsterdam en el estuario del río Hudson seguramente mirarían admirados en qué se ha convertido la hoy denominada Nueva York. Seguramente. Y del mismo no puedo dejar de pensar, al albur de unos callejones que disparan imágenes de miseria y desesperación al centro de la retina, en la podredumbre moral de Sebastián de Benalcázar, fundador de la ciudad de Quito sobre las ruinas de una capital inca y cuya única motivación en aparecer por estos lares se debía a su anhelo de capturar el tesoro del Atahualpa, el soberano de aquella civilización. En realidad, más bien, lo fácil es pensar que el desencanto y rabia que vivió el conquistador español, ante un supuesto tesoro que de súbito se había convertido en cenizas, se ha convertido en maléfico hechizo eterno que deambula impregnando de miseria todos los rincones de la ciudad porque, a la luz de los faroles, Quito oposita con fuerza a ser considerada la ciudad más inhóspita que yo haya visitado jamás. Y eso, con todo, no es lo peor, más bien la falta de certeza a la hora de situar al satélite es lo que hace que sienta, entre estertores, como si se me pudriera hasta lo que tapa los huesos.
Que todos los viajeros odian llegar de noche a sus destinos se ha convertido en un axioma. Es una sensación aterradora, y se busca la menor excusa para mimetizarse con el nuevo hogar que, entre sombras, se ha de imaginar; se busca respirar tratando de arrancar una sensación al nuevo hogar, consciente y apesadumbrado por habitar en ese reino de sombras en el que solo eres un maniquí más. ¿Vas a por tabaco? ¿Buscamos un hotel? Y asientes mientras te pones la sudadera. Pudimos cogerlo en el aeropuerto o reservarlo por Internet. Y vuelves a asentir empático y a traición, sabedor de que lo que quieres es entender dónde estás. Luego no alcanzas a ver dónde pisan los pies, dónde palpan las manos, pero ya retienes lo más importante en forma de olor de una nueva ciudad sumida en la negrura. Para toda la vida. Así pues, tiro la maleta en un rincón junto a una desconchada pared y salgo a por un agua que podía haber cogido de la máquina expendedora de recepción, a por mi silencio quiteño y a por esa luna escurridiza. Y huele especial Quito, a lumbre y hoguera pagana de San Juan, a ligeros efluvios agitanados, desprendidos de melenas desgarbadas, y a Sudamérica de bolsillo vacío y valores que deberían cotizar en bolsa. Paso a paso, esquina tras esquina, Quito huele y suena a madrugada embrujada únicamente imaginable en este continente. ¿La luna? Ni rastro.
De regreso, bostezo tras bostezo, la luna sigue sin aparecer. En un cinco de Noviembre de dos mil catorce sigue sin aparecer mientras jugueteo con la llave de una habitación que me invita a tirar la toalla. Hasta que, en un momento dado y a cámara lenta igual que el vestido de seda que cae resbalando por unas caderas, se cuela entre las rendijas y asoma su rostro casi radiante, lleno de pecas que muchos se empeñan en llamar cráteres. Es una luna movida y difusa tras la capa de polución, tanto como las imágenes de aquella televisión de tubo y blanco y negro que anunciaba su fin. Pero ya me sirve. Al fin puedo dejar de suspirar y mecerme en la melancolía. La luna llena del duodécimo mes lunar es Loy Krathong en Tailandia y, tras cuatro años viviéndolo allí, Quito en su penumbra se corresponde ahora con un decorado de ciencia ficción, con neones, navecitas de colores y espadas láser, en el que se rueda en sepia un drama de lágrima salobre entre tenues colores desvaídos: mi alma. Si escarbando a Chiang Mai, 2010, encontraba el río Ping envuelto en lucitas titilantes junto un travestido de corazón tenaz y bondad infinita, si a Nakhon Phanom, 2011, escribía párrafos de Río Madre a orillas del Mekong, si a Bangkok, 2012, cenaba con José en la periferia donde habita, ajeno a la feria porque siempre he primado más la conversación con una voz amiga, y si al pasado año, Tak, me veía regresando alicaído y decepcionado de Myanmar para sumergirme en un lugar anónimo en el que parecía que todos me conocían mientras cuencos de coco enlazados y preñados de velas e incienso asemejaban a poderosas nagas corriente abajo, el mejor antídoto para corazones desesperados. Y ahora mismo yo aquí, en la azotea de una pensión olvidada admirando bajo mis pies la descafeinada estampa de una ciudad que, creo ser consciente, jamás llegaré a comprender en ninguna luna llena del décimosegundo mes lunar y todo porque a mí, como a Benalcázar, en esta noche también me han robado el tesoro de Atahualpa para dejar solo ruinas y cenizas. Y ya para toda la eternidad. Entre los dedos, la última colilla del último cigarro se ha consumido ella sola sin siquiera prestarle atención. ¿No va siendo hora de ir a dormir?