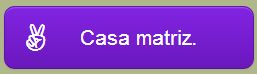Miércoles, 13 de julio de 2016

Me quedaba en Battambang y no tenía nada…
Invertí un día en visitar unas menos que poco interesantes ruinas cercanas. Parte de esos vestigios Khmer que todavía ningún literato famoso ha osado descubrir. Lo fácil hubiera sido entretenerme con el Bamboo Train, un juguete hecho y narcotizado en el tiempo para pasatiempo de la recua de turistas que empiezan a desfigurar Battambang, pero ese tipo de argucias no suelen cuadrar con mi manera de entender la ruta. Así que busqué transporte para llegar a Wat Ek Phnom con un joven motorista que tenía la virtud de no pretender venderme nada más allá de mis deseos. Una vez allí sacudí el desvencijado krama del polvo cobrizo de la carretera mientras trataba de entender el aspecto fetichista de que hacemos gala todos los viajeros. Me refiero en mi caso al krama, la mochila de un par de dólares comprada hace años en el mercado central de Phnom Penh, el chaleco de múltiples bolsillos descolorido que se ha convertido en más de una ocasión en el salvavidas que me ha impedido perder las llaves, un plano, unas medicinas. Y tantos otros. Supongo que somos la antítesis de todo aquello que no dejamos de ser nosotros mismos una vez de vuelta en casa. Allí podemos cambiar un móvil de apenas 6 meses por otro de última generación aunque paguemos centenares de euros de diferencia, ídem de la tele o el portátil. Además lo aceptamos con una neurótica naturalidad. Pero, por cariño o lo que sea, somos incapaces de jubilar los trapos o accesorios que nos han acompañado viaje tras viaje, como si se hubiera forjado una potente simbiosis entre ellos y uno mismo. Son solo unos pocos euros lo que supone darles matarile y lucir algo más fetén. Pero ni se nos pasa por la cabeza porque tenemos la firme convicción de que en ellos están encerradas parte de las vivencias, emociones que, si los desechamos, irán a morir a cualquier contenedor de basura. Y muchos viajeros nos movemos al cobijo de aquellas añejas vivencias, de la melancolía de caducidad imposible. Además, ¿cómo íbamos a fardar de una mochila o un krama impolutos con apenas dos mil kilómetros de ruta? No, se pensarían que somos unos farsantes, unos viajeros de palo como lo son los de panfleto. Y lo peor de todo es que, en medio de la insensatez cometida, ya no podríamos recurrir a acariciarlas para que nos cuchichearan y sacaran de remojo una anécdota con la que arrancar unas risas que acompañen los tragos de cerveza. Tal y como hemos hecho toda la vida.
Wat Ek Phnom es un evocador rastro de la permanente gloria de Angkor. Quizás decrépito, quizás apagado, quizás demasiado breve, pero con un aura poderosa arrastrada desde que fue construido en el siglo XI. Ésta resalta en unos finísimos bajorrelieves, acompañando al dintel de la entrada Este, en los que se refleja la clásica escena del batido del océano de leche en la más pura concepción hinduista de creación del mundo. Lo cierto es que, pese a ello, es bastante más interesante el templo adyacente y su sorprendente Buda de varios metros, probablemente hecho de ladrillo y forrado de cal, cuyo rostro muestra rasgos de unos muy lejanos ahora universos hallados en Buddha Park de Vientiane o Wat Khaek de Nong Khai. Pareciera como si el autor padeciera de un astigmatismo galopante a la hora de plasmar los rasgos del rostro de semejante estatua porque esos aparecen extrañamente alargados y asimétricos. Pero hay algo deslumbrante que acompaña este paraje: la ruta. Porque son apenas diez kilómetros desde la ciudad hasta el templo pero no son diez kilómetros aburridos y bacheados. Ni mucho menos. El recorrido se angosta y se retuerce por curvas recogidas a la sombra de bananos, cocoteros y más de un millón de hibiscos, orquídeas salvajes y flores del ave del paraíso que generan un diapasón de color entre el verdor que provoca el rochar constante de vegetación. Es breve como un disparo, como un suspiro de muerte espontánea, pero precisamente por ello supone lo más hermoso de todo, porque una vez más es, como dijo Buda, el viaje lo que refuerza y genera emoción en el viajero y no el destino en sí. La vuelta, ya de luz velada, se resume en un mundo generado al calor de la vegetación de diminutos seres que corretean, regresan del cole o caminan entre risas golpeando una pelota mientras se gastan chanzas unos a otros, y este viajero, en su fugaz paso por su destino, solo observa embelesado pensando “pronto he de regresar para mezclarme, para convivir”.
La otra única felicidad que me conmovía una vez en la guarida, bajo la ducha tibia que se perdía turbia por el sumidero llevándose el polvo agarrado a mi rostro y pelo, era la certeza de que el día siguiente, por vez primera en mucho tiempo, me quedaba en Battambang y no tenía nada, absolutamente nada que hacer. Y esa sensación, cuando llevas mucha batalla encima, no es algo que se pueda pagar en metálico. Se basta y se sobra para hacerte el ser más dichoso sobre la faz de la tierra mientras el bandeo simétrico del ventilador con su proverbial run-run se empeña en facilitarte un necesario y prolongado sueño.