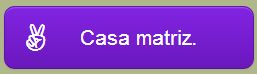Viernes, 21 de abril de 2017

Regresar a la pensión de Olomouc…
Ni un puerto de montaña se asciende desde que uno cruza de Trebon a Telc, sigue hasta Trebic, de allí a Brno y desde la capital morava alcanza Olomouc. Moravia, la región checa por la que he dado tumbos las últimas fechas, me confirma en el camino a Olomouc que es plana como la palma de la mano, y que las hectáreas de cereal no dejan de multiplicarse en oleadas que son tajadas abruptamente por los escasos pueblos dispersos, abandonados al olvido. Gracias a éstos, sobre el manto esmeralda de campos que alela por monotonía, se encuadran hermosas vistas de campanarios lejanos, con su típica cúpula en forma de bulbo, forrada de unas láminas de cobre que verdea en fina pátina gracias a la sal de corrosión. Lo extraño es que contrastan con los innumerables cárteles de conciertos de grupos de heavy metal, otra pasión checa al nivel de la cerveza, que casi empapelan el fino muro imaginario que recorre el arcén de la diestra. Son tantos que quien no se haya enterado de que Kiss toca en Brno cuando llegue mayo es porque ha roncado, afortunado él o ella, como un bendito de principio a fin de trayecto.
Olomouc se adivina ocre o en blanco y negro a lo sumo, pero, entre intuidas chimeneas que escupen humo espeso como la mahonesa, motea la vista un diezmo de bloques hormigonados y comunistas que, sin embargo, brillan bajo fulgurante colorido. En el colmo del intento por borrar una herencia soviética que solo una bomba nuclear podría liquidar, en contraposición con su estructura parca, casi desprovista de ventanas, de luz, estas colmenas generan sonrisas sarcásticas porque el color, reciente y con notoria intención de enmascarar el turbio origen soviético (¿cosas de la Unión Europea y sus paranoicas contradicciones?), solo aumenta la percepción de hollar una cima descontextualizada. En Slavonice sabía que hallaría el tractor traqueteante y los Skoda sin curvas de ayer, y en Cesky Krumlov un decorado irreal pero de belleza tan contundente y arrebatadora como su autenticidad, la paradoja, entonces, se encuentra en estos grandes núcleos urbanos que siempre fueron obreros, grises y polucionados, pero que alguien trató de trasladar a través del espejo, como la Alicia de Carroll, en su ilusión de borrar un pasado del que no sé por qué rayos hay que avergonzarse. Olomouc se promociona una barbaridad a través de las agencias de turismo checas, que si joya de Moravia, que si patrimonio de la Humanidad y tal; pero, coño, genera gran incomodidad a muchos viajeros el saber que hay que rascar de más ya que, monumentos aparte que dan de comer a turistas y viajeros por igual, para encontrar la identidad histórica de un lugar has de pegarte no solo con el natural transcurrir del tiempo y la política, sino con directrices absurdas que buscan enterrar el pasado. No tenía claro si, desde la ventanilla del bus, me estaba gustando Olomouc… o en lo que se haya convertido.
El asunto no ceja una vez se alcanza la plaza central porque el ayuntamiento está bajo andamios y su famoso reloj astrológico algo parecido. “Estamos dinamitando lo socialista, vuelva cuando el capitalismo haya trepado hasta el último rincón… como ya sucede en su cerebro”, parece decir. “Solo funciona a las doce”, me dice la rolliza señora de la agencia de turismo bajo unas grotescas gafas de pasta que realzan su apariencia de azafata del “Un, Dos, Tres” de grueso envejecer. Solo a esa grosera hora, cuando no has disfrutado de x ni te ha dado tiempo de regresar de y, es cuando los resortes salen del letargo y empiezan a bailar los muñecos, en una función similar a la del famoso reloj de Praga pero cambiando el esqueleto y compañía por un herreros, unos músicos, cocineros y demás. En origen no era así, digamos que se parecía al de la capital, pero, por esas cosas de aquellos comunistas del ayer, se sustituyeron los protagonistas de la función por algo, dejémoslo ahí, más acorde con la moral imperante. Esto es algo que irrita sobremanera a muchos turistas, doy fe, y blanden su encendida perorata como si rearmar el reloj a su origen fuera solución imprescindible para ahuyentar hasta el último acervo de ese “1984” de Orwell que tanto terror provoca. Estupidez supina la suya, aduzco yo, porque todavía no han entendido que lo que el escritor denunciaba ya ha llegado bajo los pompones y música del capitalismo. De hecho somos unos cuantos quienes, tras releer su obra prima, seguimos pensando que la intención original de Orwell no era novelar y denunciar los peligros que podía acarrear el comunismo, sino los que, a la realidad me remito, iban aparejados con el capitalismo. Historias y quejas al margen, yo me reconforto en que la obra de aquellos socialistas, al menos, todavía resiste frente a mí en muñequitos inertes, aunque haya de imaginar su baile porque ni para Dios me voy a presentar aquí al mediodía toda vez que Olomouc no es un deseo en sí mismo, más bien una base de operaciones para seguir disfrutando de esas aldeas checas cuyo silencio me está empezando a atrapar.
Fuera de esto, caminando encogido tras admirar la columna trinitaria que tanta fama ha dado al lugar y que con su color negruzco evoca aunque no quiera a aquellos tormentosos años de la peste, uno halla una auténtica reconciliación con esta ciudad en sus iglesias. Una, la de san Wenceslao, porque sus líneas de gótico puro se elevan hasta cien metros, y otra, la jesuita de Nuestra Señora de las Nieves, por el sortilegio de que ya desde su fachada tiene la enorme virtud de retrotraerme a los santuarios barrocos de Minas Gerais, en Brasil. Por descontado que no es tan soberbia, pero su interior no deja lugar al aburrimiento y la mirada se columpia entre pinturas centenarias o cristos recargados. Silencio sepulcral y olor a madera húmeda, nada mejor para rematar allí Olomouc, que Brasil pesa mucho en la escala de pasión y volver a paladear aquel viaje entre Ouro Preto, Mariana o Tiradentes abre la sed. Encima aún no sé cómo llegar mañana a Stramberk. Con una cerveza lo averiguo.
Se vuelve a arrugar la tierra en las cercanías de Stramberk, tanto que tras valles esmeralda se alza una colina majestuosa en la que las casas de madera, al estilo de la vieja Valaquia rumana, se apiñan entre bloques de hormigón. Es Stramberk, tal y como lo imaginaba, adornado con una fabulosa plaza en la que la cervecería local se sale y junto a la cual se yergue el torreón que recuerda cómo una vez, hace mucho tiempo, toda esta zona era posesión de los señores del castillo que ocupaba la cima de la colina. Hoy día apenas cuatro turistas se reúnen allí, pasean y, por supuesto, llenan la barriga de unos dulces con forma de oreja muy similares a las tejas de Tolosa al tiempo que lo riegan todo con una cerveza que podría ser, honestamente, la más rica de todo el viaje.
Atrás se me quedó la plaza de Novi Jicin y un gorro que no pude evitar comprar al ser lo clásico del lugar. La ciudad presenta un casco histórico de juguete en el que, como no prestes atención, te sales si caminas tres minutos en línea recta, pero colmado de fachadas coloridas y un montón de gitanos que no me cuadra qué pintan allí. Se mezclan sus achocolatadas pieles de Rajastán y pelo abundante del color del carbón con unos ojos de aguamarina, fruto de la mezcla con eslavos, y todo el decorado adquiere matices irreales, subyugados a un lugar imposible de imaginar de antemano.
A primera hora de la tarde es tiempo de deshacer la ruta y regresar a la pensión de Olomouc. Me siento en el suelo del balcón, enciendo un pitillo, chequeo que tengo una cerveza, pan y dos porciones de queso, y vuelto a dejar caer la vista, fatigado, en esas chimeneas de polución y bloques casi herméticos de herencia roja que se alargan hasta el infinito. Aún no sé a dónde voy a ir mañana.
Enlace al reportaje grafico.