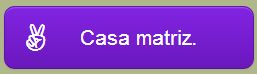Miércoles, 19 de abril de 2017

Hace un frío del demonio cuando me apeo en Telc.
Hace un frío del demonio cuando me apeo en Telc. Echo el aliento sobre las palmas y froto furioso justo antes de echar a correr detrás del autobús porque me he dejado la gorra en el asiento. Gracias a la rasca que no la he olvidado, y el conductor, tras un frenazo, me mira de modo condescendiente mientras piensa, seguro, dónde demonios tendremos la cabeza los turistas como yo. Me siguen en el deambular a la pensión ratos de sol que no pica y ratos donde se levanta la ventisca y caen extraños aguaceros de nieve granizada, con copos como las bolitas que se desprende del poliestireno cuando lo arañas con rabia. Se cuelan por todas partes y golpean con estrépito sobre mi rostro. ¡¡¡Qué frío, por Dios!!! He sacado el arsenal porque fui previsor y chequeé la previsión meteorológica, pero resulta que ni calzoncillos largos ni camiseta térmica me dan tregua.
En Telc todo empieza y acaba en su fabulosa plaza central con forma de a mayúscula. Las casas de fachadas porticadas, renacentistas y barrocas, se apiñan allí dando lugar a un decorado etéreo en el que se sueña tanto como se desea que personajes de Perrault o Andersen puedan asomarse al balcón o salir de entre las arcadas en un momento dado. Pero son solo currelas y repartidores los que pululan por allí, y recuerdan con su falta de magia que esta plaza responde a una reconstrucción relativamente moderna tras un fuego que, a finales del siglo XV, asoló a la ciudad. Sin embargo, apoyado sobre la reja que cierra otra de esas habituales columnas católicas (mariana, en este caso), yo prefiero dejarme llevar por la leyenda…
Se cuenta en el lugar que corría el año de 1499 cuando los ediles de Telc se reunieron en el ayuntamiento para celebrar el nacimiento del hijo del alcalde y tratar sobre asuntos municipales. En un momento determinado, y como era previsible, se quedaron sin vino, así que el alcalde mandó a su mujer, de nombre Bárbara, a la bodega a buscar más. Lo que ella no sabía es que él la seguía con sigilo, borracho y deseoso de placeres carnales. Pero se da la circunstancia de que entre los barriles de vino existía uno de pólvora, justo sobre el que ella apoyó el candil con el que se alumbraba en aquel sótano. Nada más que agacharse para recoger una barrica apareció de súbito su marido, quien la agarró por detrás y la empujó sobre el barril de pólvora, con tan mala suerte que la vela del candil cayó sobre el polvo negro. En un segundo aquello estalló y todos los concejales salieron por los aires, en una estampa que, de darse en España a día de hoy, a unos cuantos nos llenaría de alborozo rayando lo pueril. Aquello no fue lo peor porque, de resultas, el fuego que se originó se propago rápidamente y todo el centro sucumbió a las llamas. Tras recuperarse del shock, los habitantes decidieron volver a construir la plaza pero de un modo, si cabe, más grandioso y espléndido de lo que era en origen. Justo lo que se muestra a los ojos, porque a buena fe que lo consiguieron.
Lo que hoy se admira es fruto del esfuerzo de aquellos hombres y mujeres, orgullosos cómplices de algo que tiempo y guerras no han destruido, y resulta un placer poder pasear por la plaza al cobijo de las arcadas mientras se enumeran soberbias esgrafías que adornan hasta los gabletes en las casas del panadero, del platero o incluso en la hoy reconvertida en museo, conocida como Casa de Telc, en la que es posible observar uno de los túneles originales que conectaban todas las casas y que servían de despensa en la que almacenar vino, víveres y, cómo no, cerveza.
El origen de estos túneles se remonta al año 1464, cuando Telc obtuvo el conocido “Privilegio de la Milla”, una facultad que le permitía garantizarse el monopolio en lo que a transacciones comerciales se refería en el entorno de hasta una milla de distancia hacia cualquier punto cardinal. Obligaba esta circunstancia a todos los habitantes circunscritos en esta área a acercarse a Telc para obtener sus bienes básicos y se da que, por entonces, la facultad para fabricar cerveza recaía, exclusivamente, en los habitantes de estas casas centrales. En otras palabras, que esta plaza podría ser conocida como plaza de la cerveza porque todas las existencias en un milla a la redonda se conservaban aquí. Sucedía esto por haber sido un derecho ganado por los habitantes de la plaza tiempo atrás, siendo éste, además, transmitido de padres a hijos e, incluso en caso de venta de la vivienda, para nuevos inquilinos. No obstante, con el paso de los años la población fue creciendo y se hizo necesario excavar nuevos túneles de almacenaje que son los que hoy se pueden observar trazados bajo las grutas originales, cimentadas sobre ladrillos. Esta circunstancia hizo que los túneles fueran gradualmente más extensos hasta que unos se cruzaron con otros dando lugar a la extensa red que se sabe que existe bajo la plaza. Sin embargo, muchos de ellos han sucumbido a la humedad, filtraciones y derrumbes, por lo que todavía no se han limpiado y asegurado siendo solo visitables una pequeña fracción del total. Telc, queda claro cuando pongo el punto final a estas notas, resulta que tiene mucho más para ofrecer, en parámetros de leyenda e historia, que el mero decorado, una foto nada más, que es su preciosa plaza histórica.
El problema, una vez se sale satisfecho con lo aprendido hacia el frío que no deja de pulir el cutis, es que seguimos en temporada baja, que ésta es una nación eslava donde todo se cierra a cal a canto a primera hora en verano, imagina ahora, y que no me queda más remedio que callejear un buen tramo hasta que consigo localizar una tasca en la que saborear, tras tantos túneles e historias de ficción, una cerveza checa. Y todo para descubrir que aún no había terminado de aprender cosas en Telc, porque de volver a sacarme de mi ignorancia se encargó una oronda camarera que, novedad, le pegaba al inglés de un modo decente.
“Tenemos normal y verde”, me dice cuando le cuchicheo la palabra pivo (cerveza en checo). ¿Cómo dice? ¿Cerveza verde fresca? Frunce el ceño divertida con mi pregunta. “¿Fresca? No, no. Es cerveza verde de Pascua, se suele tomar estos días. Al principio solo se podía beber desde Jueves Santo hasta Domingo de Resurrección, pero ahora se puede beber en cualquier época del año. Eso sí, en Pascua es mucho más popular”. Alucino. Por eso el tipo aquel me dijo que solo se podía beber estos días, no porque fuera fresca, sino porque es de Pascua. Entre mi trompa y su escaso inglés entendí poco y al revés en la memorable visita a la cervecería Regent. ¿Tiene alcohol?, dejo caer. Suelta una risotada, alza los brazos como rogando al cielo y sentencia con firmeza: “¡por supuesto! Tiene trece puntos”…
Nota al margen: Es habitual que en las cervezas y cañeros checos aparezca un número que generalmente oscila entre diez y trece seguido de un círculo pequeño. Esto hace referencia a la escala Plato, derivada de la Balling, que indica cuánta cantidad de materia seca (azúcar en el caso de la cerveza) está disuelta en el líquido. De esta forma, por ejemplo, diez puntos serían diez gramos por cada cien gramos de disolución total. Resulta obvio destacar que, con mayor cantidad de azúcar a fermentar, es decir, número más alto, mayor será la cantidad de alcohol en esa cerveza.
…Intento ocultar mi azoramiento por la estupidez que acabo de preguntar. ¿Y por qué el color verde?, inquiero antes de girarme a la mesa. Esto me interesa mucho más. “No tengo la más mínima idea. Son veinticinco coronas”, enfatiza el “no idea” casi palabra por palabra, y vuelve a poner ese rictus serio y granítico de los eslavos cuando todo afuera se pone bien por debajo de cero. Nuevo abrupto final para un amago de conversación. Creo que a algunos bohemios y bohemias no les pilla tan a desmano lo de malafollás, es algo que ya me ha venido a la cabeza un puñado de veces en seis días que llevo aquí. Me río yo del sentido de la expresión “ser un bohemio” que le damos nosotros. Sin opción de palique en el horizonte, solo quedaba tratar de averiguar de dónde viene lo de esta cerveza, y no tardo en acabar en una página web de un expatriado yanqui que afloja en un párrafo tres teorías para explicar el porqué del color verde y por qué su consumo en Semana Santa. Son tan loables que no me resisto a copiarlas, aunque siendo los eslavos fervientes católicos se intuye que la religión debe ser la clave. La primera: aquí el Jueves Santo se conoce como Jueves Verde y hace referencia al color verde que, antes del siglo XIII, usaban los obispos en su vestimenta cuando celebraban las liturgias. La segunda: los penitentes, una vez readmitidos por la iglesia, solían lucir ramos de hierba fresca para mostrar su alegría por el perdón eclesiástico. Coloquialmente eran conocidos como “los verdes”. Tercera y última: es de sobra conocido que en Jueves Santo, cuando se conmemora la última cena de Cristo, marca la tradición que se haga una sola comida y que ésta no incluya carne. Los vegetales son los reyes ese día, y nada como acompañarlos con una cerveza que vaya a juego con su color. En realidad no queda claro si fue consecuencia de alguna de estas causas o, acaso, otras desconocidas, pero la certeza constatable es que la conocida cervecería Starobrno comenzó a producir una cerveza verde en tiempo de Pascua que rápidamente se convirtió en un fenómeno social hasta el punto de que, a día de hoy, es posible encontrar cerveza de Pascua en cualquier punto del país cuando arriba dicha celebración. ¡¡¡Coño, es una caja de sorpresas este Telc!!! La birra se ha agotado, paso de pedir otra a la borde de enfrente y además aún queda tiempo para coger el tren a Slavonice. Hora de dar un respiro a Telc. Nieva copiosamente cuando camino hacia la estación, soñando con algún alero que me resguarde pero que me niega como Judas, el muy jodido. Brrrrr.
Slavonice queda muy cerca de la frontera austriaca, aunque tenga aún toda la pinta de ser Chequia gracias al tren de juguete que hace las veces de bus urbano uniendo esta localidad con Telc. Lleva una hora cubrir treinta kilómetros entre que hace altos a cada rato y que no pasa de sesenta kilómetros por hora, lo necesario para imaginar que la estación final no va a diferir de una barraca prefabricada donde los andenes son solo pisar vías y traviesas de hormigón, sin prestar el más mínimo de atención a izquierda y derecha porque es imposible que dos trenes se crucen aquí al mismo tiempo. Entonces Slavonice decepciona sobremanera. Como una versión pobre de Telc, donde justo cuatro fachadas esgrafiadas hacen la toma para la foto. De nuevo una sola. Y, por supuesto, todo cerrado a cal y canto, ni un alma por la calle. Son las cuatro de la tarde y aquello huele a desesperación, alma desahuciada o primeras luces del alba en cualquier rincón mediterráneo. Desnudo y fantasmal, aquí la diferencia con el Mare Nostrum estriba en que la resaca no se adivina ni de coña. Ni una vendedora de castañas o churros con los que aflojar la sin hueso, ni un sitio para beber, ni uno para comprar cuando el bramar del viento y la esporádica ventisca que arrastra copos de algodón se han hecho amos y señores. Es complicado para un latino entender estas latitudes tan próximas en kilómetros como distantes en cultura, tanto o más para alguien enraizado en la simiente asiática donde se nace, se vive y se muere en la calle. Repto pegado a las paredes, al cobijo del cuchillo que es el aire gélido y me hundo en el que ha de ser el único restaurante que no ha bajado la persiana. Dentro hay tanto “frenesí” como fuera, ni siquiera un camarero asoma, y he de esperar un buen rato para mojar el gaznate con una cerveza que vuelve a ser negra como mi decepción momentánea con lo eslavo. Cuando me toca pirarme se ha ocupado otra mesa por un matrimonio que ronda los sesenta y juegan a cartas con una gastada baraja francesa de naipes, comunicándose en base a gestos y voz en hilo acaso por el miedo a molestar a Dios sabe quién. ¿Cuánto se respeta el silencio en el crudo estertor invernal que se da a mediados de abril en el sur de Bohemia? Telc cara y Slavonice ha salido cruz, pero ¿y Trebic? Mañana saldré de dudas.
Pues Trebic rompe la pauta porque evoca, irremediablemente, a hebreo. Son solo cuarenta minutos y treinta y cinco kilómetros en bus desde Telc, pero te confieso que hay la misma distancia emocional entre ambas ciudades que todo lo que pueda caber entre Praga y Jerusalén. Se forman carámbanos de hielo en los alféizares, me las veo y me las deseo para encontrar un restaurante abierto. Son las diez de la mañana y todos los locales a oscuras. ¿Cuándo trabajan aquí?, surge la reflexión retórica. El momento en que encuentro uno abierto es de no creérselo porque está hasta la bandera. Vuelta a la calle gélida. “El que monte aquí un restaurante lo peta”, me lo juro enfurruñado. Y cuando localizo otro, un buen rato después, me apalanco con un té hirviendo en la única mesa libre… que pronto va a ocupar también otro chaval, hosco y huraño porque, como digo, el termómetro amistoso de estos tipos da la sensación de ir anclado a lo climatológico. Al menos me ha pedido amablemente permiso para ocupar la silla de al lado.
Durante largos años la judía fue una numerosa comunidad en Trebic, lo fue hasta que el horror como holocausto también hizo alto aquí, y en 1942 los judíos residentes fueron trasladados al célebre campo de exterminio de Terezin. Ninguno de los pocos que lograron contarlo decidió regresar a Trebic. Mudo legado de su presencia queda el barrio judío con sus dos sinagogas y el poderoso cementerio, donde las lápidas en hebreo se remontan incluso al siglo XVII. Tiene un punto de terrorífico franquear la verja que chirria con estrépito, lo mismo de placentero pisar el césped sobre los miles de cuerpos que allí reposan. Es una sensación dulce y amarga a la vez. No hay nadie que ponga lirios o crisantemos, ya nadie entiende qué pone en cada esquela pétrea, muchas de cuyas letras fueron difuminadas por el azote del tiempo, mucho más implacable que el nazi. Reino de líquenes pardos, ocres o pajizos que nutren hasta el último centímetro de roca. Y nada más que el ulular del viento rasgando las copas de los pinos, despoblándolos de acículas marchitas que se amontonan a los pies. Cuando cesa, silencio. Pero este silencio sí que calma y apacigua, éste sí que hace de Trebic y Chequia en extensión un lugar especial.
Unos metros más abajo, dejando de lado las fabulosas vistas del camposanto sobre la ciudad en la que resalta la nave central de la ecléctica basílica gótico-románica de san Procopio, se llega a la sinagoga trasera. Cuenta la hoja plastificada que me han dejado como introducción al sitio que está fechada en 1669, que haciendo bueno el origen griego de la palabra (synogogein) era utilizada más como lugar de reuniones que como sitio de culto, que el tabernáculo se halla en el muro más grueso y que, como siempre, éste está cubierto por una cortina, hoy roja granate. Detalles y más detalles que tampoco importan demasiado porque el lugar, lo hondo de su historia, basta para convencer a cualquiera. Ojeo las fotos de época, saco la mía y, nuevamente abrumado por el cruel destino de la diáspora judía, eternamente perseguida y castigada, crece el deseo de deshacer el camino a Telc, colmado de Trebic. Una menorá, el característico candelabro judío de siete brazos que representa los arbustos en llamas que vio Moisés en el monte Sinaí, es mi epitafio poético porque, de regreso a las calles, aquello sigue tan imposible que ni con gorra calada y bufanda enroscada con fuerza al cuello consigo acallar esporádicos castañeteos de dientes.
Después de Trebic eché toda la tarde en el agradable horno de la pensión. Me aburría, bostezaba, navegaba a ratos por internet… pero, no sé, quizá llegó un momento en que solo deseaba el calor de las teclas para hablar de la belleza muerta que son las minúsculas ciudades del sur de Chequia, de que se quedan en una foto distinta pero única cada una de ellas… contar, de paso, qué misterio se esconde en las profundidades de Telc, qué silencio en Slavonice o qué olvido hebreo aúlla miserias humanas en Trebic. Y salió el texto del tirón.
Enlace al reportaje grafico.