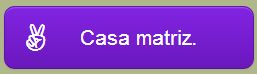Jueves, 1 de diciembre de 2016

Mi Mekong y yo.
Tuve por maestra a la vida y como compañera de pupitre a una madre que nunca supo qué significaba la palabra miedo. Crecí a hostias y portazos, despertando a su vera como aún sueño. Así en más de medio mundo, incluido este Luang Prabang, este Laos marchito y atribulado por dentelladas de chinos mercantiles. La reivindicación de su legado se hace mi nueva ilusión, en esta tierra donde las horas nunca jamás duraron sesenta minutos sino tres centurias. Hasta antes de ayer. Hasta que los turistas lo jodimos todo con nuestros caprichos y comodidades de siglo veintiuno. Y solo necesitamos un lustro para ello.
Cuentan que en Luang Prabang no se paría nada más que silencio. Cuentan que era un lugar de encuentro casual, de mero azar y reposo desenfrenado para viajeros descarriados. Y cuento, porque lo he vivido, que existía una especie de toque de queda que sumía todo en penumbras y silencios a partir de las once de la noche. Así de maravilloso. Así de increíble este reino del millón de elefantes del que a duras penas quedan boñigas dispersas.
De primeras vuelve a hechizar igual que ayer, con sus onduladas colinas como curvas de mujer bajo telas de raso que son vegetación primigenia. En el avión, si no guiñas los ojos, se divisa eso hasta que una sacudida hace de meta, de que se ha tomado tierra. Y ya no hay baches, ni polvo, ni siquiera una vaca famélica escapada de solo Dios sabe dónde que cruza la pista de aterrizaje con aspecto de despistada y caminar pesaroso bajo treinta grados. El nuevo aeropuerto luce escaleras mecánicas, elemento inimaginable no hace tanto, un par de tiendas de ésas (teóricamente) libres de impuestos, igual de inimaginable, y los mismos sujetos zalameros, holgazanes y codiciosos en el puesto de “visa on arrival”. Siguen robando a turistazos despistados como el que teclea, los mismos que pensábamos que este decorado de hadas había hecho un pacto con Mara para no saldar nunca su cuenta de despertador estropeado. Los que pensábamos que el visado seguía costando treinta dólares, y no treinta y cinco más uno de impuesto revolucionario. Craso error.
La segunda voz de alarma la da el río Nam Ou, tributario de un Mekong con el que se besa aquí mismo. El caudal que arrastra es de broma y en su vega ya no quedan huertos de fértil limo, sino un puñado de aldeanos que pretenden refrescarse o hasta calzarse algo de pescado que debe existir solo en su imaginación. Impacta en la mente la suficiencia concreta de que, con tanta presa río arriba, habrán sido las nagas quienes han hecho el petate y buscado cobijo allí al norte de la provincia de Phongsali, la más septentrional de este país, allí donde va a nacer este río junto a la frontera del país chino que, paradójicamente, las condena a vivir entre barrotes de hormigón debido a sus obras megalómanas. Es un escándalo el intrusismo mostrado por el Gigante Rojo en este país que, no es menos cierto, nunca demostró muchos escrúpulos a la hora de defender lo suyo si el que asomaba en la puerta lo hacía acompañado de billetes. Muchas organizaciones sin ánimo de lucro ya han dado la voz de alarma denunciando que las presas dan luz pero roban comida. No obstante, en el Laos de hoy la gente sigue prefiriendo dormitar, escuchando cómo crece el tallo de arroz en vez de parapetarse tras una pancarta que clame justicia. Ésta no existe para el Nam Ou, y su reverso de electricidad prometida aún debe esperar porque los picos de tensión son bien notorios en la intensidad de las luces de los negocios de Luang Prabang, ni imaginar quiero qué sucede en la remota Xam Neua, donde seguro que las velas y candiles de aceite conviven en erupción constante allá donde las fluorescentes se ciegan.
Y luego, de refilón, llega el Mekong. Mi historia reciente. La nuestra, madre. Un río de formas tan ampulosas como mis susurros a un palmo de su útero, que ha hecho de torbellino para batir sueños e ilusiones, que mil veces ha escampado su humedad en textos y nuevas metas de futuro. Va en tonos pardos, como ayer y mañana, porque ni mil presas frenaran su semilla de vera fértil. Sin haber bajado del taxi que me trae del aeropuerto ya he imaginado el futuro y escarbado el pasado de Luang Prabang, y todo porque no existe ciudad mejor resumible en las aguas que la surcan. Los verbos y adjetivos de esta ciudad, aunque se empeñen en encorsetarlos con forma de templos y túnicas azafrán, discurren en olas que acarician y se largan, igual que la vida misma. Solo las estrellas sacan cuentas de la valía de lo que engendran estas aguas, porque dioses y hombres estamos de paso. Facturan, las muy zorras, amores fugaces, vástagos, cervezas, leyendas,… momentos volátiles como el trinitrotolueno. Solo ellas y el cauce permanecen.
Mi Mekong y yo. En nueva alba solo tenía el mismo destino en mente. Desde Tíbet hasta el látigo del delta de los nueve dragones, mi patria de ayer. En las fotos quedó hermoso el árbol de la vida del templo Xieng Thong, igual que el repujado pórtico de Mai Suwannaphumaham, el nuevo templo de la tierra dorada, pero yo solo aspiraba a Mekong, y solo lo deseaba en Luang Prabang. Era mi momento de volver a comprobar cómo ya no quedaba apenas nada de víspera y, sin embargo, sobrevivía lo único imperecedero, lo que nunca dejó de arrastrar la corriente.
“Quien lleva amor asume su dolor, y eso no lo mitiga el sol, tampoco su reverso”, que decía el poeta musicalizado. Lo recuerdo al tiempo que me hago una madeja en una de las escalinatas que bajan al cauce. En su parte inferior, con el terroso caudal rozando mis pies. Tampoco he olvidado aquella discoteca, la única donde se vivía algo similar a ambiente de juerga hasta poco después de la medianoche, llamada Nona. Pero cuando cae la noche tampoco deseo saber si no lo habrán demolido, ni rebuscar algo de calor en una maleta que ya acumula posos de decepción. Ya aprendí a vivir abrazado a la soledad, a lo que pudieran alumbrar nuevos destinos. Ellos son mi alpiste y mi religión como lo fueron contigo, madre. Hervideros de herencias que serán machacadas por nuevos pasos imberbes ajenos a realidades sociales, más pendientes de tarjetas SIM y 4G. Los veteranos veremos cambiar desde la raíz todos los lugares imaginables del planeta. Sabes que lo haremos.
Magias dilapidadas, he parado a cenar en una tasca donde los fogones se confunden con tablas de planchar, y esta joven que atiende no se ha fijado que gasto una treinta y ocho de pantalón. No es excusa, mea culpa porque seguro que en dos mil ocho tampoco lo hubiera hecho. No solo el decorado se echa a perder. Y si lo ha hecho, lo de fijarse en mi cimbreante cintura y tal, tampoco le ha importado demasiado. Concupiscente, no tardaré en pedir nuevamente el menú, o mejor aún, descubrir qué de novedoso ofrece el lugar de al lado toda vez que las raciones de comida han menguado. Nuevo plato. Saciado. Harto. ¿Menguado? Han menguado también, quizá efecto de la penumbra, el Mekong, los templos y hasta todo lo que quiero creer que soy. Se ha parado el viento que yo no agita frangipanis níveos o escarlata. Se sumió todo el universo en penumbra y la cera que el ayer consumió anda rumiando sus desdichas entre batientes de madera de teca. Pero, pero… pero no tu recuerdo, y… ¿y?
Y tiene cojones, cariño, que tuviera que acabar este texto donde nunca jamás te dejé de ver con sonrisa cálida. Donde las leyendas en boca de un anciano se hacían forma con forma de amantes o un perro que aprendió a mear con una pata de menos. Donde una vez te soñé abrazándome, Maitane. Nunca cansado de confiar que aún estabas, que no me perdías. Cayendo mil veces, dispuesto a perder este mundo cada día más finito que me da de respirar y beber. Sin saber quién coño soy. Y luego era verdad. Y la cerveza se pierde en chorretones sobre mi chaleco. Y en este lado del Mekong tu voz pica más. Y la estupa del monte Phousi ilumina menos, hasta apagarse de hastío porque ya no araña cielo sino almas. Sigo sin saber quién soy. Y vuelvo a perder, porque nunca dejo de perder. Nunca adivino quién soy, ni quién tendrá cojones a derribarme.
Y realmente tiene cojones porque quizás mil tequilas, hoy tragos dinamitados de zumo de cebada, me escupirán hasta sacudirme del tedio y provocar arcadas batidas en la misma verdad que centellea en un rincón olvidado de Laos. Y me repetirán con insistencia que tuve por maestra a la vida y como compañera de pupitre a una madre que nunca supo qué significaba la palabra miedo, qué éste siempre estuvo sometido a lo profundo de mi fe. Vómito deshojado. Que, ahora más que nunca, sigo creciendo a hostias y portazos. Volar, volar. Porque, sombra que nunca deja de cubrir tal que ciprés de Gironella, en la puta vida dejé de exorcizarme para despertar a su vera como lo hago ahora, despreocupado por borracho y feliz, aun en sueños o pesadillas. Que la esencia de este podrido mundo, amante fácil, nosotros ganamos en juramento de que nunca abarcara una zancada mayor que nuestro recuerdo, hundiéndolo a nuestro antojo. Incluso en este Luang Prabang podrido de dinero fácil y presas que matan su esencia y dibujan la más inenarrable mueca en sus vecinos. En este Laos marchito y atribulado por dentelladas de chinos mercantiles. La reivindicación de tu legado, madre y río, se hace mi nueva ilusión en esta tierra donde las horas nunca jamás duraron sesenta minutos sino tres centurias. Hasta antes de ayer. Hasta que los turistas lo jodimos todo con nuestros caprichos y comodidades de siglo veintiuno. Y un lustro después, si lo pienso bien, resulta que es verdad, que nunca adivino quién cojones soy. Entonces, vacío pero de súbito dignificado, comprendo que un nuevo expirar en Luang Prabang es otro golpe de cincel que borda la sonrisa plena de saber que aquí nunca me faltarán una madre y un río. Pasen los lustros que pasen, esófago rascado por tantos voluptuosos tragos de cerveza como sean necesarios.
Enlace al reportaje grafico