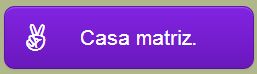Sábado, 10 de mayo de 2014
3:59. Tic-tac. 4:00. Cuando abro el portátil, recién ingresados en la pensión, el reloj del escritorio recuerda que hemos necesitado exactamente cuarenta y ocho horas de ruta para llegar al destino. Ni un minuto más ni uno menos. Descuento mentalmente: son las once la noche acá, en Salta. Por fin en Salta. Antes por Bogotá, por Lima, por Santa Cruz de la Sierra… vida de aeropuertos, siempre acogedores, siempre ensoñadores, siempre una puerta abierta a la libertad. En el intervalo mi hermano se resistía, bufaba, miraba el reloj, paseaba, volvía a chequear el reloj. Hemos viajado mucho juntos pero todavía le quedaba una lección básica por aprender. Llegado el punto, era hora de la encíclica… Paciencia, paciencia. Aquí se forjan los viajeros, es en la soledad de las terminales, de los anchos pasillos, donde decenas de rutas fueron paridas; el dónde, cómo y cuándo de las mismas. Tú solo déjate llevar, asúmelo porque sacar cuatro fotos y seguir a las masas en tours es lo sencillo; pero es en las horas de aeropuerto donde realmente tienes tiempo para estar contigo mismo, para entender qué significa viajar y por qué ha de empezar aquí, en una estación de buses o en una estación de tren. Es parte del lote, y de ti depende que sea una de las mejores partes de la ruta si acaso por íntima. Finalmente, en Santa Cruz y a las cinco de la mañana, cae rendido y cierra lo ojos. Era cuestión de tiempo porque tiene potencial, ilusión y sensibilidad para entender qué implica moverse por el mundo y a qué obliga. Así mucho mejor porque cuando despierte será otra persona, un viajero más férreo una vez que este necesario factor del propio hecho de viajar le haya hecho suyo. Ya no volverá a sufrir en ningún centro de transporte. Solo los turistas odian los aeropuertos y las estaciones. Es algo consustancial con su naturaleza, con su proverbial falta de paciencia. Y seguramente lo hacen porque nunca soñaron en ellos. Los viajeros siempre rascan algo de provecho, de calma, de duermevelas en un banco frío, puro metal, y de pensar en el más allá. Estaciones, aeropuertos… todos ellos son algo dinámico que responde a estímulos, seres vivos amistosos a quienes, si respetas y acunas, sabrán recompensarte y darte calor. Es otra lección regalada kilómetro a kilómetro, tan valiosa que no debería necesitar ser escrita porque solo viviéndola es posible asimilarla. Ahora mi hermano ya lo sabe.
Después llegar a Tarija para tirar a base de comida de batalla (milanesa de pollo con arroz) en la estación de buses antes de afrontar una brutal de hermosa ruta hasta Bermejo, última localidad boliviana en estas latitudes. Dibujando toboganes y seseando entre quebradas y cerros de una tropical vegetación que abruma y descoloca, un río (siempre un río) de escaso caudal juega a hacer travesuras apareciendo y despareciendo a ratitos. Los ojos como platos, preñados de ilusión de mi hermano, se trenzan con momentos de suaves ronquidos en una ruta que sigue queriendo hacerle suyo. Que se vaya dejando hacer poco a poco, ¡queda tanto por recorrer! Allí al fondo las nubes resbalan como gelatina que se deshace cayendo entre bosque enjutos; aquí heliconias, cañas de azúcar, hibiscos, bananos… un vergel que rasga el telón de los recuerdos para hacer brotar a raudales imágenes de un Mekong tan, tan lejano, tan, tan añorado. Pero la magia del camino la borra impertérrita un Bermejo que no es Nong Khai ni Mukdahan, ni siquiera Si Chiang Mai o Chiang Khan. Es decrépito y polvoriento, desordenado y con un deje de asfixia que solo invita a partir. Así que finalmente cruzamos el homónimo río a Aguas Blancas, a Argentina, y compartimos taxi a Salta. Tras el cristal tintado vuelve a caer la noche, como en Castilla, como en Bogotá; volverá salir el sol, como en Barajas, como en Santa Cruz de la Sierra. Bermejo, todo el camino junto con los sueños y las lecciones aeroportuarias, se hace historia y la ruta, sin cólicos ni lágrimas hospitalarias de pura decepción, puede al fin empezar dos días después con la felicidad que emana del hecho de no olvidar que siempre que algo se pierde, algo se gana. Pregúntenle a mi hermano ahora que empezó a comprender las palabras de Buda (lo realmente valioso se aprende en el camino, nunca en el destino).