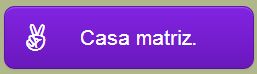Viernes, 14 de noviembre de 2014
Cuenca, ésta de Ecuador, siempre da la sensación de bordearse más que de recorrerse. Y no solo en sentido físico con miradores desde colinas circundantes o calles idénticas que siempre parecen llevar al mismo lugar, tal y como le sucedía al minotauro del laberinto; también en sentido social cuando los tipos que la habitan, adustos y despreocupados, indiferentes pero educados, cetrinos, siempre cetrinos, hacen de cualquier conversación toda una pérdida de tiempo en la que es difícil salir de los tópicos permanentes, el rollo de España, toros y políticos ladrones. Al menos aquí uno no ha de lidiar con la enfermiza altitud que agobia y asusta a partes iguales. Visitar este país, la cordillera andina más bien, suele exigir una promesa a uno mismo, en voz baja, de que ya ningún viaje por las alturas será lo mismo. Cuenca, en esa dimensión, es como la marquesina que “apenas” a dos mil quinientos metros de altitud te resguarda del intenso chaparrón que son las omnipresentes y asfixiantes cumbres andinas de Ecuador.
Aunque si es por chaparrón, ninguno como el de la tarde que llegamos, cuando caía la universal. Decía el taxista que amaneció brumoso y plomizo bajo una capa de grises nubes correosas que escupían gotas en forma de pertinaz lluvia de un modo insistente. Que después pareció amainar y clarear en determinados momentos a primera hora de la tarde pero que, sin remedio, fueron dejándose caer unos nubarrones enormes del cercano Parque Nacional Cajas que empezaron a juguetear con la urbe para, al final, convertirse en los más parecido que haya visto jamás, fuera del monzón de lluvias asiático, al Diluvio Universal. Cuando llegamos, a eso de las siete, eran los últimos estertores de una pesadilla que había comenzado a las cuatro y todo a la vista aparecía sumergido sin arcas ni Noés a la vista.
El casco histórico de Cuenca, entonces, parecía aún más magnético entre el lustre de los adoquines, húmedos y brillantes, y las afiladas torres eclesiásticas de las mil y una iglesias que se hundían en el cremoso cielo. Uno nunca aprecia del todo estos días hasta que ha aprendido a sufrir los agónicos calores, sudores y olores de los tórridos entornos tropicales. En ese instante, con la laceración del calor presente en la conciencia, es hasta apetecible corretear y chapotear entre el mar de paraguas abiertos que se movían con quietud entre las calles. Y volver a sentir frío, escalofríos gélidos y castañear de dientes mientras el cabello chorrea. En esas circunstancias es cuando una pensión de veinte rupias (el indicador rojo de demasiados miles de kilómetros recorridos también se enciende cuando reduces todas las monedas, sea cual sea su valor, a la más común y manoseada, rupias en nuestro caso) regala un chorro tibio y una ropa arrugada pero seca que es capaz de darle su punto de aliento al viaje. Si encima es en una pensión de chavales que no pueden disimular su sorpresa y comentarios jocosos al ver las canas de la gorda revolotear por allí tirando de una maleta roja, mejor que mejor.
Hay un museo en Cuenca que, por tenebroso, imanta más a los viajeros que cualquier catedral o iglesia cuyo listón, fijado en los oropeles de jesuitas, franciscanos y dominicos de Quito, resulta imposible de superar. Es el Museo del Banco Central, su primera planta más bien, su esquina de tsantsas o cabezas reducidas propias de los Shuar o Jíbaros si apuro más. El museo, coqueto en planta y presentación, discurriría más como una pasarela de moda en la que se dejan caer trajes y aperos de minorías indígenas o mestizas del país si no fuera por esa esquina en penumbra en la que se exponen hasta cinco cabezas humanas reducidas al tamaño de un puño. Reciben el nombre de tsantsas, y son el resultado final de un juicio ancestral en el que se mezclan el asesinato, la justicia, el arte y, sobre todo, la idiosincrasia propia de una gente que hizo de un ritual toda una lección para nosotros, asombrados ojos claros occidentales que pegamos la nariz sobre la vitrina aún con la incertidumbre de si la cabeza es real o no. De seguro existen en nuestros días lecciones no comprendidas de estas mismas gentes escurridizas (hay grupúsculos de gente Shuar viviendo en la amazonía y aún no contactados), si solo la mera creencia de que estas tsantsas son la punta del iceberg de todo lo que atesora su saber ancestral, ganado generación tras generación, entonces ya habrá merecido la pena acercarse a Cuenca para poder admirarlas.
[codepeople-post-map]