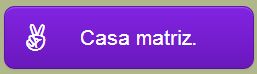Martes, 11 de noviembre de 2014
Otavalo es un lugar depresivo, gris o desesperante en cada rincón demasiado a menudo. En realidad da lo mismo cómo lo enfoques porque dejarse caer por su marchita estación de buses ya es suficiente maldición. Sí, tan cierto como el hecho de que todo se transforma en frenesí, algarabía y múltiples colores en horas de mercadeo en su famosa plaza de ponchos. Solo así, sumando estas antagónicas premisas, el viajero tiende a encontrarse desorientado, reflejado de súbito en un espejo ocasional, cavilando para desmadejar las razones que le han llevado a invertir tres días en un lugar que a duras penas merecería tres minutos si no fuera por las artesanías de pueblos cercanos, el calor social mucho más radiante que cualquier pila de ponchos, mantas o alfombras, y, por supuesto, unos alrededores de ensueño que se resumen en lagunas panorámicas y una cascada atronadora que recoge tantas leyendas incaicas como litros de agua caen a cada minuto. Así, la zona de la cola de caballo de Peguche, con sus casi veinte metros de caída y encajada en un reino de fragantes eucaliptos, es un lugar sagrado al que acuden los lugareños a bañarse y purificarse la víspera del festival Inti Raymi, el famoso ritual que se remonta a época inca. Celebrado en honor al sol cada solsticio de invierno austral -día más corto y noche más larga del año-, constituía la entrada en año nuevo dentro de esta milenaria cultura andina y sus raíces aún perduran en el siglo veintiuno especialmente en lugares icónicos como este mágico salto de agua rodeado de comunidades aún prácticamente indígenas en un cien por cien de su población. Si encima asomas por allí a primera hora y tienes la fortuna de disfrutar de una pausada lección particular de botánica a cargo del guardabosque, pues ya miel sobre hojuelas en una inolvidable mañana.
Luego la realidad tiende a poner en su sitio los tópicos y marketing como falsos eslóganes propios de turistas y guías de viaje: el mercado de Otavalo es una engañifa. Si llegas el sábado, día principal de la feria, probablemente hagas tus compras y te pires feliz y dichoso habiendo pagado en plata y vellón, porque todo aquí es tan caro como enfocado al gringo. Pero si entiendes que todo mercado, cualquiera que imagines, necesita de tiempo, observación y tanto caminar como preguntar (o sea, mucho) podrás llegar a saber que casi todo de lo que se vende en la plaza y aledaños los sábados (¿alguna vez vieron a un local comprar allí? Observen) es posible encontrarlo a una fracción en tiendas al por mayor por la misma Otavalo -ropas y abalorios- o alrededores: Cotacachi para cuero, San Antonio de Ibarra para madera y un largo etcétera. Por ejemplo es allí, en Cotacachi, donde el cuero se convierte en un pequeño guiño para viajeros de facto y no de palabra transformándose en cinturones con cremallera interior, el mejor seguro de viaje que existe. Porque te pueden pegar el palo y llevarte la mochila, la cartera, la maleta… pero, ¿quién se llevaría unos pantalones? Y cuando te ves sin blanca es un alivio descomunal desenrollar un par de billetes de cien euros que vuelvan a poner las cosas en su sitio y regalen calma, comida y alojamiento hasta el próximo Western Union. Para no liarme más, creo que queda bastante clara la impresión de que Otavalo se disfruta más, tanto en sentido comercial como social, fuera de la plaza de ponchos y cualquier día de domingo a viernes.
No obstante, Otavalo, Peguche y cualquier sensación aparte, lo bueno de Sudamérica es que muchas veces basta con sentarse en un autobús para ver la vida pasar. Y sin necesidad de mirar al exterior. Se sube el caribeño de la coca, se suba la morenita con las cañas de azúcar, se sube el mestizo con los collares, la indígena del agua… Y eso antes de salir, porque una vez en marcha, en un punto cualquiera, se sube un vendedor de caramelos, ungüentos mágicos o cualquier otro producto que es glosado como si fuera el remedio a todos los males. El caso es que en aquel bus a Cotacachi los extranjeros casi sumábamos más que indígenas. Además es relativamente sencillo catalogarnos independientemente de chancletas con calcetines de colores chillones o guías de viaje impecables: nadie más puede pretender pagar un pasaje de veinte centavos con billetes de cinco, diez o hasta veinte dólares. Eso, aquí en Ecuador, es nuestra marca de identidad. Cotacachi, desde luego, me gustó en el antes, en el durante y hasta en el después que me regaló una charla informal, propia de lado a lado de pasillo de bus, con un profesor local que me glosaba virtudes y defectos del presidente Correa.
Es exactamente en otro bus, en el de vuelta a Quito, cuando pasa de refilón una pintada de negro sobre blanco en la que se lee “conocemos todo, no sabemos nada” y que me hace tirar de memoria para traer a la luz a las hordas de turistas con las que choqué hombro con hombro el pasado sábado en Otavalo. Suavemente niego con la cabeza y sonrío pensativo. A veces me quiero convencer de que debería escribir sobre estos lemas que tanta cordura encierran, de pícaros trazos juveniles sobre cualquier adobe o fachada encalada y tan propios de Sudamérica. Y mucho más debería, podría y me gustaría teclear si no tuviera a una anciana aquí al lado preguntando constantemente por cómo se llama la fruta que comimos a la mañana, cómo se llama ésta en Asia, cuánto he pagado por el chaleco y tantos otros demás que, al cabo de un rato, vuelven a ser preguntados en el sorprendente mismo orden.
[codepeople-post-map]