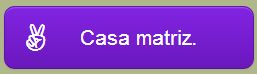Lunes, 17 de abril de 2017

Cesky Krumlov es un dedal que se recorre en una hora.
Es fértil la tierra que se enhebra en tepes de césped, cereal aún joven, desde Jindrichuv Hradec hasta Trebon, aunque la fea estación de Veseli Nah Luznici se empeñe, por un pasajero momento, en estropear el sortilegio. Ni ella puede borrar de la retina la fabulosa imagen recién vivida de un conejo correteando por entre briznas de hierba que no ocultaba sus orejas erizadas, mientras un águila inmensa la observaba, posada a unos diez metros de distancia. Observaba a vistazos intermitentes tanto a presa como a artilugio metálico, asustadiza de la reacción de un caballo metálico que traquetea con sonoridad y del que no se fía ya que le pasa a un par de metros. El conejo, ya se sabe, es carne de cañón. Contrasta, un kilómetro más allá, con un corzo que hoza un campo de cereal imberbe en busca de raíces. Meditabundo, se hace patente que para tornar al desasosiego y la melancolía nada como las viejas estepas polacas que viví con mi madre, como aquellos documentales del segundo canal público estatal de televisión que entusiasmaban a mi viejo. Para tornar a la melancolía, solo su recuerdo tras ojos que se acomodan al cartel que acaba de formarse tras toscas letras rotuladas sobre fondo azul: Trebon.
A nada conocido en Europa recuerda esta ciudad porque, por una vez, no se atropellan los adjetivos para describir lo hermoso que me rodea. Al contrario, más bien, tras casas de una planta en medio de jardines ruinosos, donde la belleza salvaje formada por pétalos al viento de manzanos y magnolios en flor convierte la mugre en hálito de esperanza. Resta, enfrente de mí, una carretera mal bacheada sobre la que se trompican las ruedas de la maleta.
Trebon, bien al fondo, se despereza de súbito para transformarse en un lugar repleto de lagos, bicicletas y turistas risueños que cabalgan las segundas para devorar los primeros, henchidos de aire fresco que azota con furia, huyendo olvidadizos de una prisa ansiosa que debió acodarse en mi vagón hasta pasarse de largo esta estación. Tiene algo de empática la felicidad de los checos, asemejada en mi experiencia con la de los coreanos en Asia, todos ellos emocionados ante la posibilidad de vivir al aire libre. No obstante, se da el contrapunto, a mi entender, en que aquí la belleza de sus montes, algo tan común en otras latitudes, se mide por la dimensión y profundidad de sus estanques.
Lo pienso un segundo porque se hace difícil imaginar un pueblo europeo alejado de un río, aún más imaginar que, desgarrado por la mano del hombre, quepa un entorno en el que se pueda dibujar un puñado de estanques perfectos en los que peces y checos se han debido hermanar para hacer de las carpas de este lugar uno de los manjares más predilectos del país. Su reclamo aparece en restaurantes por doquier. Obliga el lugar, en consecuencia, a pasear, a dejarse mecer por árboles huesudos sobre pastizales o a postergarse ante las estatuas del conjunto neogótico que es el panteón de los Schwarzenberg, inconfundible bajo ese escudo macabro que muestra un cuervo picando el ojo de una calavera, tal y como lo vi transformado en tibias y peronés en el osario de Sedlec, en la cercana a Praga ciudad de Kutna Hora.
Lo pienso un segundo porque se hace difícil imaginar un pueblo europeo alejado de un río, aún más imaginar que, desgarrado por la mano del hombre, quepa un entorno en el que se pueda dibujar un puñado de estanques perfectos en los que peces y checos se han debido hermanar para hacer de las carpas de este lugar uno de los manjares más predilectos del país. Su reclamo aparece en restaurantes por doquier. Obliga el lugar, en consecuencia, a pasear, a dejarse mecer por árboles huesudos sobre pastizales o a postergarse ante las estatuas del conjunto neogótico que es el panteón de los Schwarzenberg, inconfundible bajo ese escudo macabro que muestra un cuervo picando el ojo de una calavera, tal y como lo vi transformado en tibias y peronés en el osario de Sedlec, en la cercana a Praga ciudad de Kutna Hora.
Aburrido de lo obvio, impresionado por lo turístico que es, cansado de caminar sin rumbo también, acabar en la parte antigua de Trebon vuelve a tañer la deliciosa melodía inconclusa que son los pueblos de Bohemia, como fue Jindrichuv Hradec, como serán Telc y Slavonice. Ajenas al invierno, permanentemente azoradas ante los ojos admirados de visitantes en un rubor que oscila por el caleidoscopio de Pantone, sus fachadas son poderosos imanes para ojos ya radiantes. Luego me sumerjo en el castillo, fortaleza que recuerda al de víspera, luego echo una foto aquí, otra allá, y luego, en un escalofrío, me vuelvo a subir la cremallera hasta el hocico porque la primavera aún está de gestación y sus avales, terrazas de bar ahora vacías, cheques sin portador.
Y entonces, al fin y pese a que los estertores del invierno impidan tomar un trago en cualquier terraza, asumo que esto no deja de ser el país donde más cerveza per cápita se consume del mundo. De resultas me hago icono de lo checo para acabar en una tasca donde el humo se pesa a kilo y el néctar se paga a céntimo. Vuelvo a ser tan torpe como para calzarme medio litro de rubia y espumosa con el estómago vacío y, sea por el humo o por el alcohol, recuerdo que la Regent, la cervecería más antigua del mundo (algunos dicen) está a apenas cien metros de ese antro, y hasta recuerdo la pizarra donde mostraban los horarios de las visitas guiadas del día. Tras chequear el reloj… ¡Eureka, una de las visitas guiadas empieza en cinco minutos!, ¡y seguro que hay cata! ¡Nada como el efluvio alcohólico para armarse de valor!
Aterrizo como una avutarda coja en el lugar y me pego a un grupo que escucha las explicaciones de un guía en pantalón corto. Alucino. “Seguro que ya lleva media docena de grupos explicados con su correspondientes tragos de muestra, porque de lo contrario no se entiende lo suyo con la rasca que arrecia”, me digo divertido. De repente un fulano saca un ticket, como un carnet plastificado, y otro tipo, y otro. Se los va recogiendo el que lleva la voz cantante. “Necesito un ticket”. Doy media vuelta y me acerco a la oficina de tickets para encontrar una cola del copón. ¿Os he hablado de los checos y la cerveza? Pura pasión lo suyo. Al cabo de diez minutos una mujer rechoncha, al otro lado del mostrador, me dice algo ininteligible. Que una entrada, para la visita y tal, digo. ¿English?, dice. Jo (pronunciado como yo, de lo poco que sé de este idioma), respondo afirmativamente. Tuerce el morro, sonríe nerviosamente y me larga un bollito con pepitas de granos de centeno y el ticket plastificado. Ale, vuelta al rebaño.
Y tampoco es que la visita sea algo memorable porque, capitalismo al poder, aquello no pasa de otro testamento digitalizado más, factoría multinacional, cuando nuestra desidia ha resumido la distinción entre Europa del este y del oeste en un quebradero de cabeza que alivie fobias y paranoias de (cuatro que quedan) auténticos comunistas insomnes. Alegre y al tran tran, yo no entendía un carajo de las explicaciones en checo pero, tras pasar una vieja máquina de encorchado casi manual, empezó la fase en que la palabra “teknologi” se repetía por doquier y todo pasó a ser silos metálicos enormes, tubos forrados de espuma deshilachada, sótanos de humedad, olores vomitivos a químico y bidones impresos con la palabra germana “achtung” (precaución) que provocaban más escalofríos que sed. Todo esto quedó atrás cuando llegó la hora de la degustación. Una cerveza tostada y otra ¿verde? Al llegar la segunda devoro el bollito de centeno porque creo que estoy demasiado cocido, o eso o el frío de las catacumbas me ha vuelto daltónico. Pero no, con sigilo pregunto al tipo de al lado, uno que chapurrea un poco de inglés, quien me confirma que efectivamente la birra es verde, y que se debe a que es cerveza sin fermentar, fresca, y que solo se puede beber durante tres días. Imaginaba que sabría a rayos pero resulta que no está tan malo aquello, y el hecho de que no contenga alcohol ayuda a rebajar la euforia, porque tras la tostada, si hubieran sacado otro trago alcohólico, corría el serio riesgo de salir a cuatro patas… eso o quedarme a dormir en cualquier cueva de las entrañas de la factoría.
Al día siguiente me acerco a Cesky Krumlov, un entorno de cuento infantil donde todos los elementos rezuman un añejo sabor a nostalgia. Es lo mejor de Bohemia y Chequia, que todo queda a un paso por las reducidas dimensiones de la nación. He pasado una noche de pesadillas recordando a un padre recién fallecido y siento que necesito volver a la senda del recuerdo almibarado que siempre fueron nuestros viajes, madre. Allí me dejo mecer por un lugar entrañable, por uno que está entre los cinco pueblos más hermosos que haya visto en Europa, y vuelvo a constatar que esto del turismo está absolutamente descontrolado con la suma de turistas asiáticos. No tardará mucho en llegar el día en que se limite la entrada a estos lugares tan preciosos pero tan publicitados y fijos en grupos de tour-operador. Y todos, yo incluido, tendremos que aprender por las malas y de una vez por todas que rinde más ver menos pero ver mejor.
Cesky Krumlov es un dedal que se recorre en una hora tras la que, magreado por la muchedumbre, al borde del enojo, decido regresar a aquel bar disimulado en un sótano. Es mi bendición y mi maldición: tengo una memoria de elefante. Recuerdo tanto su ubicación como el hecho de que se me quedó en el debe un texto que glosara las calles mudas, los adoquines fríos, leyendas de castillo o cómo puede enamorar de un modo tan intenso un pueblo encajado entre meandros del río Moldava. Se han multiplicado las tiendas, los aspirantes a museos extraños, han brotado tipos que hacen circo o tocan música en las esquinas y puentes, pero aquel bar sigue en su sitio, escondido y forrado de sombras, donde se imagina más de lo que sucede, donde las manos palpan con anonimato y deseo sin cuerdas. Rehecho, pido una cerveza, una local que no es verde sino azabache, aspiro muy profundo y dejo pasar un tiempo que en Cesky Krumlov siempre muere más lentamente de lo normal, enfundado en su burbuja medieval. Tecleo y tecleo, los dedos responden a los únicos tendones que se tensan al fondo del tugurio.
Pero con los tragos tu recuerdo se hace perenne, madre, y paso a olvidar leyendas o damas fantasmagóricas, borrando de un plumazo lo escrito, para volver a hacer trampa, para no resignarme a lo obvio y destapar nuestro particular libro de notas sobre el que vuelo en círculos tan a menudo, atraído por su olor a felicidad en el que aletear y libar. Y reseño que no hace tanto, exactamente cuatro años porque fue por estas fechas, tú y yo nos alojábamos en casa de una anciana con ese aspecto taimado y bonachón que dan las arrugas y las canas. Que no dejaba de sonreír. Que vivía en una preciosa casa en las afueras y que dormíamos en una habitación casi en el palomar, una de ésas abuhardilladas que tanto se ven en Europa oriental y que nos apasionaba por recordar al desván de tu vieja casa de Mecerreyes. También que hacía frío, que había muchos menos turistas y que la mayor parte de éstos eran tailandeses pudientes disfrutando de unos días de fiesta al coincidir con el Songkran o año nuevo budista. Luego te susurro que moldavitas y granates, originarios de aquí pero tallados y engastados en trabajos de filigrana o marquesita en India, se venden ahora más que antes, pero que su precio se ha disparado. Sin prisa devoro una salchicha con mostaza, como entonces, y brindo el último trago con tu ausencia a un metro de mi rostro, imaginándote todavía en una silla de época tapizada en escarlata, asegurándote que sí, no lo dudes, Cesky Krumlov sigue siendo el pueblo más hermoso de Bohemia y su aspecto renacentista un guiño a la eternidad. Y suspiro risueño porque nosotros tuvimos la enorme fortuna de devorarlo cuando aún vivías, porque las horas de la vida se nos hicieron muy intensas y así nos ahorramos los lamentos de quienes solo soñaron al tiempo que esa traidora inmisericorde que es la vida les robaba las posibilidades.
Es con tu recuerdo, madre, con lo único que me sale escribir a gusto. Teclear y teclear, trago tras trago, hasta que a las tres en punto he alcanzado el hastío y saldado mi deuda en el pueblo más hermoso de Bohemia. Entonces creo que ya puedo volver a Trebon, y me echo a la calle con media sonrisa porque ya puedo despedirte con un beso en la frente mientras musito un hasta pronto a ese tu fantasma que, gracias al cielo, nunca va a dejar de acompañarme.
Enlace al reportaje grafico.