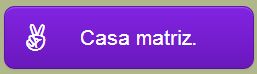Jueves, 21 de septiembre de 2017
 [dropcap]E[/dropcap]n lo alto del puerto de Khardung La siempre hace frío glacial, incluso en verano. Su ascensión comienza desde el mismo Leh, y la carretera serpentea durante casi treinta kilómetros hasta alcanzar la cumbre a más de cinco mil trescientos metros sobre el nivel del mar. En todo caso parecen más. Respirar allí es una tortura, y caminar rápido una quimera. El terreno yermo, desbastado por aire y lluvia, es una constante desde la base de Leh, pero ahora los escasos valles son puntos diminutos que se confunden con lo inmaculado de la nieve que envuelve los picos del Karakorum, justo en cuya base se supone el valle de Nubra. Otearlos es tan delicioso como fatigoso el menear los ojos para localizarlos, y entre tanto indio risueño frente a una nieve que quizás ven por primera vez, un triste occidental anda boqueando como pez fuera del agua, inspirando cada vez más profundo para robar un poco de oxígeno a un aire que no suelta prenda.
[dropcap]E[/dropcap]n lo alto del puerto de Khardung La siempre hace frío glacial, incluso en verano. Su ascensión comienza desde el mismo Leh, y la carretera serpentea durante casi treinta kilómetros hasta alcanzar la cumbre a más de cinco mil trescientos metros sobre el nivel del mar. En todo caso parecen más. Respirar allí es una tortura, y caminar rápido una quimera. El terreno yermo, desbastado por aire y lluvia, es una constante desde la base de Leh, pero ahora los escasos valles son puntos diminutos que se confunden con lo inmaculado de la nieve que envuelve los picos del Karakorum, justo en cuya base se supone el valle de Nubra. Otearlos es tan delicioso como fatigoso el menear los ojos para localizarlos, y entre tanto indio risueño frente a una nieve que quizás ven por primera vez, un triste occidental anda boqueando como pez fuera del agua, inspirando cada vez más profundo para robar un poco de oxígeno a un aire que no suelta prenda.
En la cima, los indios de regiones meridionales siguen alucinando con la nieve, tapados hasta la coronilla. Se van unos pero llegan otros con ilusión renovada. Juegan a escribir nombres sobre la capa blanca y no demoran en regresar al cobijo de los coches. Otros, por el contrario, alucinamos con la sucesión de curvas vertiginosas frente a abismos insondables que se retuercen a nuestros pies, como una serpiente herida de muerte, como aquellas rutas de los Andes bolivianos. Si Nubra guarda solo una décima de esta belleza que envuelve en Khardung La, ya habrán merecido la pena las tortuosas cinco horas que demora ascender y descender la mole pétrea. Sí, cinco horas, imagina el estado de eso que llaman carretera.
Después, bajando, es todo igual de maravilloso para los sentidos. Es la nada, y es el todo por lo insultante de sentirte achicado y desarmado ante la desafiante Pachamama. Durante segundos fugaces dan ganas de apearse del auto y quedarse allí plantado, ajeno al paso del tiempo, embelesado por las panorámicas. Aquí todas las distancias se miden en vertical, y no en horizontal, y la sucesión de picos y montañas se muestra tan estriada como bruscamente arañada en cañones de ensueño. Sin darte apenas cuenta has recuperado el resuello, el fuelle para moverte y la capacidad de sentirte impresionado ante una naturaleza que es tan generosa para ojos viajeros como despiadada para espíritus que aquí hibernan durante ocho meses en lamaserías, esperando un clima fértil que nunca quiere asomar tras la cordillera. El trigo siempre ha de esperar en Ladakh.
Abajo, más abajo, cuando ya no se concibe más caída, aguarda el inmenso valle de Nubra. El cauce del río Shayok se bifurca en regueros, como en un delta de mil brazos que toman el color de la aguamarina, y dibuja islotes níveos que contrastan con el verdor de los esporádicos oasis poblados, con el ocre de las montañas, con el celeste del cielo. El río es la diosa Guanyin, y sus brazos el alimento de unos tipos tibetanos que siempre saben sacar supervivencia de lo que otros, caprichosos occidentales, consideraríamos desierto y desolación. En Diskit hay un monasterio de nota, pero lo realmente atractivo para la legión de indios que alcanzan esta frontera son las dunas de arena gris que aguardan en Hunder, apenas siete kilómetros más allá. Allí, como un guiño al pasado caravanero de esta encrucijada en tiempos de la Ruta de la Seda, aguardan camellos bactrianos con los que subir y bajar dunas creyéndose uno poseso de aquella época nómada y mercantil. Es una turistada, y no tardo en escaparme a otear las dunas desde cualquier lugar oculto, solo para comprender que el silencio también es virtud de este inmenso valle de Nubra. Con la caída del sol los reflejos púrpura van reptando las cumbres y los oasis se tiñen de negro, las dunas pasan a ser desierto amenazante y en el cauce del río, ahora transparente, queda el sortilegio esfumado que ha de aguardar a nueva luz para recuperar su viveza.
Hay que partir casi de madrugada para alcanzar el lago Pangong y luego regresar a Leh. En total no pasan de doscientos cincuenta kilómetros, pero suponen casi doce horas de conducción porque la brea no existe mayormente, y cuando lo hace ten por seguro que lo poco que queda de ella será levantada por los próximos hielos. La carretera, en resumen, se hace conglomerado de guijarros y roca que revientan la suspensión del coche tanto como fustigan los riñones. Es una tortura que se mitiga, nuevamente, alzando los ojos al cielo, en busca de nuevas cumbres nevadas. Por Ladakh se viaja mirando al cielo, y cuando llega el lago resulta que es lo de menos porque, en tierra de Buda, cobra más sentido que nunca su sentencia de que el viaje es el camino, nunca el destino. El Pangong es una masa de agua de aspecto caribeño por lo translúcido de sus aguas. Unas banderolas de oración, un chorten en construcción y una base militar india (este lago es compartido entre China e India, enemistados casi siempre) lo suficientemente escondida como para no estropear la panorámica. Y nada más, ¿acaso importa? El frenesí sensorial se vuelve a desatar subiendo el Cheng La, camino de Leh. Otro mastodonte con pistas casi impracticables, a duras penas labradas por la gente del BRO, la organización que cuida estas carreteras y que tras cada invierno ha de volver a empezar porque todo el trabajo del año anterior se lo han merendado las nieves. Vuelven las panorámicas de vértigo, el miedo si asomas la vista por un lateral, la agobiante sensación de ahogo en la cumbre, la felicidad, en definitiva, la felicidad del viajero impenitente. Breve parada en la cima. El conductor, tibetano de Sikkim, se pone en cuclillas allí arriba, prende un pitillo y se deleita con el espectáculo. Luega tira la chustarra, se levanta como si nada y vuelve al coche. Si hago yo eso no me saca del paro cardiaco ni Dios. De no creérselo. Pero estas cumbres son su tierra, su naturaleza está hecha a ellas como la de los sherpas al Himalaya, como los yaks que pastan plácidamente a escasos cien metros. Entonces arranca la cuesta abajo, nuevo tobogán de vistas de ensueño. Sakti allí, donde arranca el nuevo valle, el fotogénico monasterio de Chemney, colgado de su correspondiente escarpadura, más allá, y la gran llanura pluvial de Leh al fondo del todo, abrazando al Indo, detrás de Kharu. Es hora de empezar a pensar en largarse a Manali.
Visit us at:http://botitasenasia.blogspot.com/
E-Mail:botasmixweb@hotmail.com